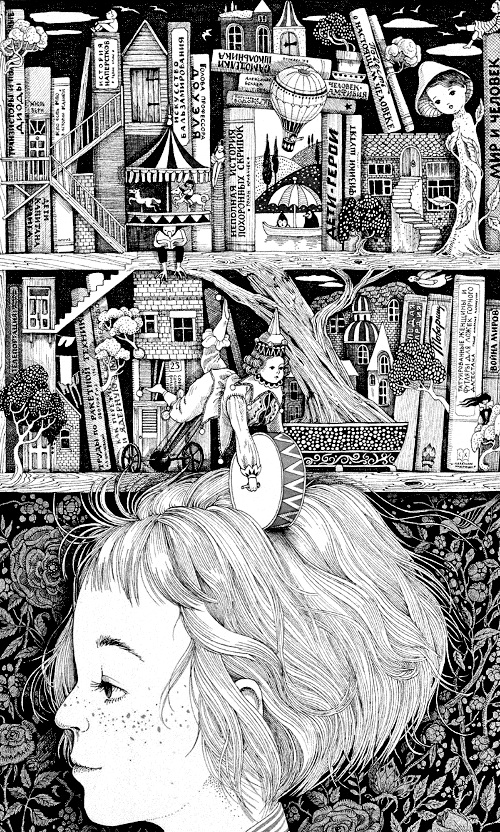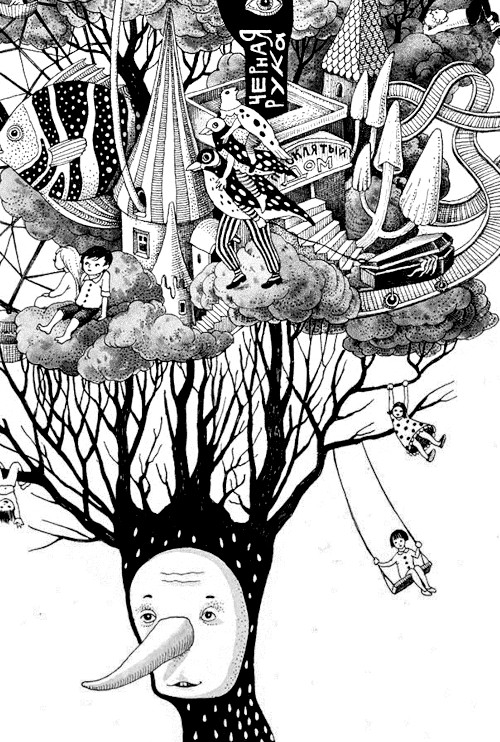Pido permiso a los ciento treinta y tantos participantes que no resultaron ganadores en este concurso, algunos de los cuales no habrán sido seleccionados nunca, y quién sabe si lo serán alguna vez (no olvidemos que poetas magistrales nunca ganaron un concurso); pido su autorización porque me he tomado la libertad de pescar algunos de sus versos de ese gran río revuelto de la poesía que va a parar al vacío, al abismo no de los olvidados sino de los ignorados por los círculos y cuadrados de la llamada cultura nacional. A ellos y ellas que representan la creación silenciosa y anónima, el deseo de trascender, de lanzar señales en busca de lectores, en busca de la sensibilidad y el silencio exactos donde encajen sus versos, pido su venia por la cita inconsulta de sus palabras (2).
Ese río arrastra por igual hojarasca, escombros, ángeles sorprendidos, cartas de amor, sedimentos, piedras amargas, cantos, cicatrices, la bilis azul de la soledad, el moho de la nostalgia, el vuelo de lo apenas sugerido, el llanto insufrible, el escándalo de los pájaros y la ternura que dejan en la piel; el ruido, la miel empalagosa de amores trillados, anécdotas, rimas gastadas, sinécdoques con grillos, troncos, manos suplicantes, interrogaciones como garzas, un “corazón de jade negro hecho pedazos”, los girasoles de Van Gogh “que nos miran con asombro”.
En ese río turbulento se agitan blasfemias, los desaparecidos que vuelven por sus nombres, los gritos que nadie oye, ladridos, álbumes de familia, “mariposas del desierto”, rimas que dan grima, los escrúpulos del que pide perdón al lector, aquellos “peces ciegos”, el cansancio que llega como un derrumbe, la risa del suicida, “dioses carroñeros”, el país soñado, la alharaca de feria, sermones, celebraciones, “palabras de carbón en la oscura lengua del lápiz”.
Alguien podría decir que esas mil y una páginas contienen mala poesía. Pero ¿qué es buena y qué es mala poesía? ¿Lo sabemos con certeza o por pedantería? ¿Juicios de valor, escuelas, academia, amistad, pugna, celos, inquina, acceso a lecturas, globalización, oído, cultura? José Emilio Pacheco lo dice de manera tajante en su “Arte poética II” del Cancionero apócrifo: “Escribe lo que quieras. / Di lo que se te antoje: / De todas formas vas a ser condenado”. Y también dice a los poetas que vendrán: “…ojalá piensen / en que la perfección / es para siempre ajena a todo intento humano”.
¿Qué buscan los jurados de poesía en los libros que seleccionan o cómo escogen los ganadores? ¿Juega allí la suerte su carta blanca? ¿O circulan allí mensajeros oscuros que fabrican la llave de la suerte a la medida del escogido? Nunca lo sabremos. En esta materia el criterio más técnico no puede escapar al azar y a la subjetividad. El poeta colombiano Jaime Jaramillo Escobar, X504, en el tono irónico que lo caracteriza, dice que los jurados manejan celos profesionales contra cualquier autor sobresaliente en un concurso y prefieren dar los premios a los segundones porque temen la competencia de los buenos.
A pesar de la maledicencia que rodea los concursos literarios, la gente sigue creyendo en la posibilidad de ser escogida, pues no se explica de otra manera la persistencia en los envíos y el gran número de participantes. Búsqueda de la fama, hábito de comprar la lotería o sencillamente ganas de desprenderse de ese montón de hojas que amenaza con sepultarlos. Después de todo, el escritor genuino no espera recompensas pero sueña con ser reconocido alguna vez.
Entre gustos, sí hay disgustos. El mismo poeta Jaramillo considera que en materia poética “Colombia se resiste aún a salir del XIX. La métrica y la rima están demasiado arraigadas en el oído coplero de sus gentes”(3). Ciertamente, una proporción de los libros que llegan a los concursos están hechos con rimas aceitadas con folclor nacional en las que se elogian el país y sus regiones. Pero también se encuentran versos como estos, escritos a la manera de haikús andinos: “En el abrevadero / las palomas / picotean el cielo”, “El diente de león / pequeño sol / incendiando el pasto”. O elaboraciones como estas: “Ciego el pie / no sabe llorar / la cárcel / del zapato”, “Con apariencia / de roca inmensa / llega al ojo / el grano de arena”.
Nunca faltan los versos eróticos (los hay cuasi pornográficos), picantes y humorísticos, como estas fantasías: “Se me antoja acariciarte con la artimaña del masaje /Y hacer verdaderas tus costillas falsas”; aquellos en los que se juega con la imagen dual de la poesía-mujer cuyos “senos son el alfabeto”, o de nuevo el amor, imagen del hastío y la impotencia: “Y ni así / tirados en el suelo / con las patas de la mesa quebradas / tomamos la decisión de huir”.
Un autor se regodea en el mundo de la mitología, quiere volver a la raíz de una poesía que canta a Prometeo, a Poseidón, a Zeus y de pronto exclama: “Me sueño caballo y en suave trote subo al cielo”. Otros libros exponen la angustia del ser atrapado en la cotidianidad, la pregunta por el sentido de la vida y la muerte; alguien, desde su “Parábola del vacío”, amenaza con lanzarse de un quinto piso, pero antes se aferra a la poesía como su única cuerda de salvación y exclama: “Intento atrapar este puñado de palabras”. Destaco esta breve arte poética: “Como el relámpago / herida de la luz / así el poema”. He aquí una ruptura juguetona con lo real:
En el museo me detuve ante un cuadro anónimo
Era la imagen de unos músicos que bebían en una cantina
Yo estaba parado frente al cuadro
Estábamos frente a frente
Clavé mis ojos en la pintura
Y con mi mirada bebí sus rones
Con mi mirada toqué la guitarra
Y entonces se armó la fiesta.
Uno exalta la poesía como don y llave contra la fatalidad: “Prohibieron al poeta / Ingresar poemas al infierno. / Presienten que su magia / Pueda apagar el fuego”. Otro está convencido de que el poeta debe exorcizar el horror, dar nombre a los ausentes, voz a los anónimos, hacer que su palabra atraviese la coyuntura nacional: “En fin, que la palabra condene / Con la contundencia del rayo / Y sin apelación posible / A la horda de los indignos”. Ardua misión tiene el poema en estos casos, pues es frecuente caer en la queja, componer un cartel o quedarse en la denuncia. Hay poemas donde se plantan bosques con los nombres de los ausentes, con sus trajes últimos, su risa y su estatura.
Finalmente, no faltan los numerosos, los que escriben odas, sonetos, alabanzas, canciones y coplas a la madre, a la esposa, a los amigos; los que escriben despedidas y homenajes; los que no conformes con sus figuras retóricas, adornan el papel con flores, palomas y letras de colores; los que escriben un prólogo para pedir disculpas; los que aparentan modestia y se autodenominan pseudopoetas; los suplicantes que piden una única oportunidad; los que no utilizan seudónimo porque saben que su nombre es su gran anonimato; los que se juegan la vida con sus obras, al estilo de Sergio Stepansky o Gaspar de la Nuit; los llorosos, los irreverentes, los camuflados con disfraz de bufones, los siempre nostálgicos de la patria, los que anillan sus diarios personales, sus cartas, sus gritos y miserias. En fin, de toda esta sustancia está compuesta el alma nacional, que no debe ser muy distinta del alma universal.
No importa cuántos poetas tiene Colombia por metro cuadrado o por millón de habitantes. No importa si hay más poetas “que estiércol” como lo dijo Hernán González de Eslava en pleno barroco americano, refiriéndose a México: “Poco ganaras a poeta… más te valdrá hacer adobes un día, que cuantos sonetos hicieres en un año” (4). No importa si somos o no un país de poetas. Lo que tiene valor en esta ficción es justamente la quimera, el sueño de serlo. Así como rechazamos que los medios internacionales pregonen nuestro parentesco con Caín, debiéramos fortalecer la palabra, rescatar lo sublime y honrar la creación poética sobre el culto masivo de la frivolidad.
En esa lucha por una identidad menos vergonzante la poesía puede tomar su lugar y, aunque no pretenda hacernos mejores, tal vez nos haga mejores. En caso extremo, vale la afirmación de Mario Quintana cuando dice “es preferible para el alma humana hacer malos versos que no hacer ninguno”. Y si se trata del alma, no puedo dejar de convocar aquí las palabras fundamentales de Fernando Pessoa en las Odas de Ricardo Reis, a manera de colofón:
Para ser grande, sé entero: nada
tuyo exageres o excluyas.
Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres
en lo mínimo que hagas.
Así la luna entera en cada lago
brilla, porque alta vive.
Abril, 2012.
____
Referencias:
(1) “Con poesía, pidió su traslado”. Archivo de El Tiempo, Colombia, 7 de mayo de 2010. P. 1-24. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3955755
(2) Los apartes siguientes contienen versos de algunos libros enviados al III Concurso Nacional de Libro de Poesía de la UIS (2011). Provienen de los siguientes poemarios, en paréntesis el pseudónimo de su autor: Memorial de árbol (Alfred Kubin), Vendimias del desierto (Barco en la arena), La eterna nieve nómada (Anturio Grimaldo), Peces ciegos (Jimmy Gator), Los papeles de Ulises (Unomás), Callada escritura (Poeta Zen), Nevin Ra (Nigriagrá), Sublime pornografía (Trigares Bravo), Bocetos para la acontista (Valerie Neuzil), Una tumba para Hélido (Malena), Prometeo del barro y del fuego por siempre… (Jarime Dadumar), Parábola del vacío (Julio Bioy), El tiempo que nos resta (Anónimo González), Las dudas del tiempo (Juan Tierra), De barro y verso (Urielangel) y Vengo a expresar mi desazón (Phillipus Nervia).
(3) Jaramillo, Jaime. Método fácil y rápido para ser poeta. Tomo II. Bogotá: Luna Libros, 2011. p. 228.
(4) Sáinz de Medrano, Luis. Antología de la literatura hispanoamericana: textos y comentarios. Vol. 1. Madrid: Verbum, 2001. p.83.