El templo está en mis ojos.
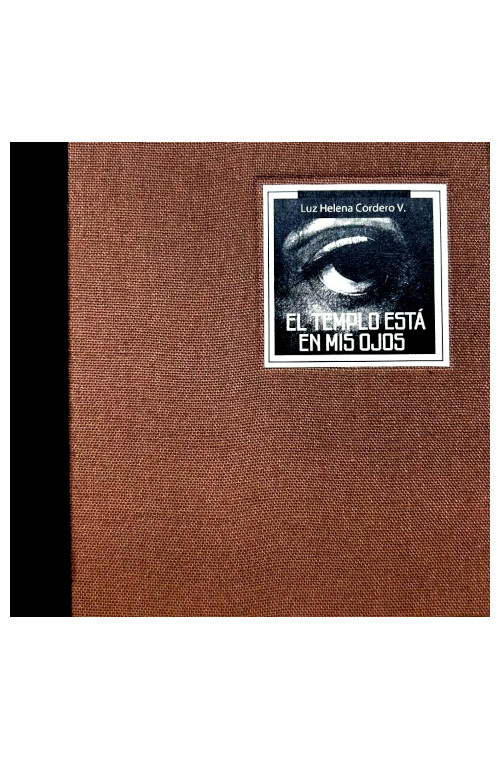
El templo de la mirada poética.
Algunos relámpagos sobre “El templo está en mis ojos”
de Luz Helena Cordero Villamizar
Autora: Laura Giordani
Mas las favoritas del éter, ellas, las dichosas aves,
moran y juegan con deleite en el eterno recinto del padre!
Suficiente espacio hay para todas. Para ninguna está
el sendero señalado,
y libres se mueven en la casa las grandes y pequeñas.
[Al éter, Fiedrich Hölderlin]
La historia no deja lugar a dudas: todo templo edificado por manos humanas está condenado a su caída y final desaparición. Los poemas que conforman este excelente libro de Luz Helena Cordero Villamizar se convierten en cuentas de un rosario bello y amargo, roto en algunas estaciones. Un recorrido por distintos templos erigidos por la devoción humana y también por la violencia ejercida sobre la materia, sobre el propio espacio, mediante ese mecanismo de amedrentamiento social llamado grandiosidad.
La poeta rescata piedras de ese incesante derrumbe que es la historia y en un ejercicio ardiente de contemplación nos lleva a recorrer naves solitarias, coros, vitrales, pilas de piedra donde bebieron antiguos soles. Sinagogas, capillas, mezquitas, relojes solares huérfanos de lectores de sombras en una ciudad abandonada en brazos de los Andes. Testigos de la derrota y la desesperación. Santuarios de todos los credos, tentativa humana de dar forma a lo sagrado, de coagular la luz y lo impermanente en un espacio, como quien pretende detener el vuelo de las aves para adorarlas, pero debiendo para ello disecarlas. Congelar la liviandad de un vuelo sin estela, sin huella, sin vocación de posteridad.
El poema que inaugura el libro se llama “Contemplar” y en ese infinitivo encontramos la llave que nos permitirá acceder al resto de textos poéticos.
Si vamos a su raíz, a la lengua de los augures, templo es un corte del cielo para
observar el vuelo de las aves y hacer vaticinios.
La contemplación puede definirse como el arte de mirar con detenimiento y profundidad. La palabra deriva del término latino contemplatio y, en última instancia, de templum, un espacio consagrado al culto.
Se preguntaba el poeta alemán Rainer Maria Rilke en “Las rosas” ¿Dónde hay para este adentro un afuera? Ciertamente, no hay lugar capaz de alojar una belleza que perdure y siga en pie, salvo en la propia mirada. La poesía quizás custodie la respuesta, pues todo puede ser enaltecido por gracia de la mirada poética, esos ojos que todavía contemplan como los de la infancia, con el asombro de quien no ha naturalizado el mundo. Volver a ser como niños para erigir un templo luminoso e inestable, a medida humana, con las plegarias nocturnas y esa fe de quien ingresa descalzo al misterio.
Como atestigua la poeta, en su origen, el templo era un corte del cielo para observar el vuelo de las aves, la poesía como una rasgadura en el firmamento ordinario, esa grieta de gracia que nos permite contemplar lo impermanente y oír un canto siempre en fuga, inasible. Como esas campanas de San Laureano que todavía siguen tañendo y marcando una temporalidad incorporada y doliente, testigos de nuestra decrepitud y la muerte. Hay en ellas algo ensimismado y cruelmente puntual y en nosotros, como humanidad, un destiempo: la impuntualidad de los que sufren.
Todo idéntico, toque tras toque, sin tregua ni falta.
San Laureano ignora los pasos cada vez más lentos de mi padre,
el ahogo de mamá, el compás de su silencio,
los últimos anuncios funerarios que ellos no escucharon.
El templo y sus cicatrices, una herida mal cerrada abierta al público, cara oculta de la fe. También, usurpación de la devoción pasada y la construcción sobre las ruinas de la derrota, de lo usurpado.
O como en el templo de Artemisa, del que únicamente permanece una columna en pie y todos los elementos faltantes del templo son completados por la imaginación de una niña. La elipsis que custodia lo ausente en un pequeño retazo.
Ahí está su única columna en pie, en medio de las ruinas. Muñón, desamparo,
estupor. Y mientras todos retratan su decepción, ella suspira emocionada.
Imaginación, así llaman a esta niña incesante. Artemisa sonríe.
Quizás la única construcción perdurable sea, como “La sagrada familia” de Antoni Gaudí, una catedral inacabada, en obra permanente, lo orgánico frente a lo mortal rectilíneo. La amabilidad del cuenco, del fruto, sin agujas que hieran el cielo. Sin la violencia de nuestro anhelo vertical, de nuestra fe.
Antes del lenguaje, de la imposición de un nombre, fue el temblor. El temblor poético.
Antes de las palabras y su refugio,
antes de la frase y su redención
la carne fue temblor, descalabro, caída
Los templos vulnerables a la furia de los elementos con sus grietas por las que finalmente vuelve a penetrar la selva. La belleza arde: en este plano terrenal todo lo concebido para perdurar termina ardiendo.
El templo está en nuestros ojos y también en los oídos. Además de contemplar, Luz Helena Cordero Villamizar sabe escuchar la música del espacio, lo que susurran las piedras. Y esa música nos la traduce a un lenguaje poético condensado y preciso, reconstruyendo la totalidad desde el fragmento. Reliquias, la adoración de la astilla desprendida de la cruz.
Perdida la fe en esos templos humanos devorados por el fuego, la espada o el tiempo, queda el vuelo de los pájaros y tal como podemos leer en el poema “Del aire”,
Cuando casi habíamos perdido la fe
un vuelo tornasol quiebra la tarde
Asomémonos, pues, a contemplar esas aves silenciosas a través del corte luminoso que estas páginas abren en la mirada.
A través de todos los seres se extiende un espacio:
el espacio interior del mundo. Las aves vuelan silenciosas
a través de nosotros.
Rilke
Valencia, 29 de agosto de 2024
Los templos derruidos de Luz Helena Cordero
Autora: Ángela García
¿A dónde fueron todos para dejarme aquí, oliendo el polvo de su sangre,
tan inocente y fatalmente condenada a su credo?
Todos hemos hecho parte de esta coreografía: entrar en una escultura de vacío resguardada por torres y muros con vitrales, campanarios y cúspides punzando el cielo, donde el tiempo murmura más con el jeroglífico de manchas y de herrumbre que con el eco de la aspiración de los espíritus. Entrar al templo, al hueco armado por el ansia, oloroso a cera, a humo, a incienso, todo lo que la pretendida nobleza que tienta lo divino quiere deparar a la real desesperación de innumerables ojos llorosos, de ayes sonoros y sofocados. Entrar, conjugar el verbo entrar… esta compulsión, este misterio del cuerpo en devoción, o inalcanzable consolación, la espiral de la entrega, el abandono a un dios, a una fe o al cúmulo más ordenado y perfecto del sinsentido. Luz Helena Cordero Villamizar lo ha hecho con la lámpara alerta del lenguaje.
Al lugar del culto accedemos cruzando grandes portones que se abren a la pertenencia de una fe o se cierran a su contraparte, la herejía, el paganismo, el ateísmo, los nombres que se han dado a los infieles. Aunque tenga las puertas abiertas el interior es sinuoso, sostenido por paredes invisibles, piedra con piedra de ley, más férreas que los muros milenarios. Luz Helena Cordero es una visitante obstinada en busca de ese bien ruinoso de la fe que los templos representan, esa caridad de cobre de los mercaderes de lo sagrado, ese procedimiento destructivo del silencio a nombre del silencio, esa arquitectura exquisita y olorosa a esperma consumida donde se cita el clamor colectivo, donde el oleaje de las oraciones erosiona siglo tras siglo el oro de las figuras esculpidas ribeteadas a precio de sangre, pilares marmóreos, arcos ojivales, bóvedas nervadas, toda esa monumentalidad humillante, “todo ese alarde, su imponencia”. Estos poemas inspeccionan la obstinación de la retahíla, las rogativas, el anhelo sin fondo tras la señal que promete el derecho a una felicidad sin límites, al reino definitivo e inalterable de la gracia.
Hemos conocido templos que nos transportaron en el tiempo. En su interior el humo de los incensarios se juntaba al espesor de las invocaciones, como un efluvio etílico que respirábamos, para no vernos con los ojos cotidianos, sino con los que tenemos al otro lado del cuerpo. Cada noche erigíamos un templo al que ingresábamos, descalzos, hasta hundirnos en las aguas del sueño, desde la infancia imaginativa, esa niña poseedora de la risueña grandeza. Sí, primero fueron las iglesias mismas que profanaron los templos, poniendo la espada junto a la oración.
El saludable escepticismo que irradia estas páginas es perentorio cada vez que como ahora vuelve a atribuirse razones divinas al genocidio. Y más apremiante es que reparemos el cuidado en la mirada más allá de los muros para abrirnos al bosque y al aire, a los lugares naturales donde todavía, todavía, se puede respirar sin ajustar nuestro andar a las rutas del lucro y al mercado del dolor.
Malmö, 2024





