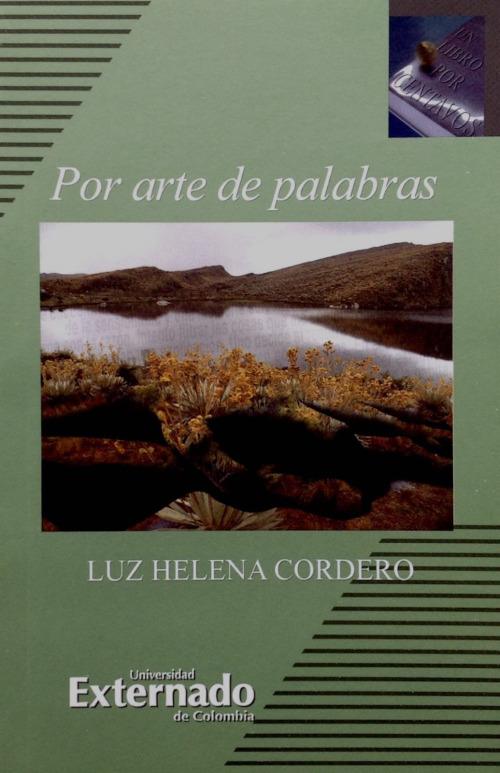En los años 80, esa otra década furiosa, el poeta hipi Enrique Orlán solía publicar sus poemas en las carteleras de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, recién escritos y bien planchados. Después salía a gritar por los prados atestados de estudiantes, furioso de que no estallara el mundo de inmediato. Por esos años también, mi amigo Jorge Mario Echeverri acostumbraba a adornar sus paredes, su armario o sus ventanas con los poemas que más le gustaban. Así conocí su poesía y la de otros poetas amables. Esto lo traigo a la memoria para presentar Pliegos de cordel, el bello libro de Luz Helena, cuyo título señala la voluntad de que sus escritos estén también a la mano, como pasaba con la literatura llamada de cordel y los romances de ciegos, de cuya existencia recién nos enteramos gracias a esta obra. “La poesía es del que la necesita”, decía el cartero de Neruda, que le había robado unos versos al chileno para enamorar a la belleza. Otros la roban del abismo para alejar a la muerte, para imprecar al tirano, para hacerle venias al silencio. Luz Helena no la roba. No necesita robarla. Luz Helena la escribe, y así nos trae el mundo entre sus manos, y nos cambia la vida, con “el alma en la palma de la mano”, como ella cuenta que la cambió la escritura de Yasunari Kawabata.
“¿Y para qué leer? ¿Y para qué escribir?”, se preguntaba Gabriel Zaid, abismado ante los demasiados libros y “la experiencia de la finitud que nos reclama, y nos pierde”. Y se contestaba que “la medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan”. La poesía cambia la vida del que la lee, afirma Luz Helena, porque “transforma el modo de mirar, de percibir, de leer, de escri¬bir”. Y si el poema es espejo, el lector también es un poeta, que organiza con los ojos el sentido, de la flor o de la herida. “La poesía, no como artefacto formal o como intención estética, sino como alma, como mirada, como fuerza”, aclara Luz Helena, a propósito de la obra del escritor japonés, y acá se halla una ventana a su propia poesía, que abjura de toda racionalidad mimética, de las palabras “que se designan como objetivas o externas, y a las que se confiere el monopolio de la verdad”. A propósito, señalaba George Steiner que eso sería como si el habla humana emanara del logos divino, por una suerte de “concordancia ontológica” entre el signo y su sentido. Ante este mundo logocrático, con un poema no más se salva el día y con un libro la semana. Por eso, en este basurero de la muerte, atesoramos poemas, que están en lugar de privilegio en nuestras bibliotecas, y los libros de Luz Helena comparten sitial con los de Luis Cardoza y Aragón, con todos los Pessoas, con Olga Orozco y Alejandra, y por los mismos motivos, pues sigue siendo cierto que “cosas como esas nos cierran las puertas del infierno”, como escribía Jorge Mario en su primer libro.
También reviven sus poemas a esos seres de la casa que dejan de ser cosas y exhiben la carga de humanidad que portan por su uso y su presencia: el martillo, la gata, las piedras que se guardan, seres de la muerte que la poeta no deja morir, pues aún viven en el “tiempo derramado, detenido en el cajón”, en esa esquina de la infancia que ella nos dibuja, como Ida Vitale, “sin errar un ángulo, una ventana”. Y no yerra, pues la suya es una escritura cristalina, que se disfruta leer y que evoca otras lecturas, otras voces. Ella lo dice mejor: “una sensación muy frecuente que tiene cualquier lector serio de literatura es percibir que la lectura que está haciendo no es nueva, que antes ya ha leído algo semejante: una atmósfera, un diálogo, un giro en la narración, lo remiten a otra historia, a otra obra, quizá olvidada, que el nuevo texto despierta y pone en evi¬dencia de una manera mágica”. Y es que con las prosas que trae Pliegos de cordel, a mí se me vino a la cabeza la misma sensación de disfrute al leer a Sorayda Peguero, otra escritora que a la que igual sigo y admiro. En tinta blanca escribe Luz Helena, sobre este mundo obscuro, signado por la muerte, para que queden claras sus palabras y pueda darse ese milagro del encuentro entre el poema y la mirada.
Pero la poesía es también exorcismo, decía Michaux, y los poetas son amanuenses de la muerte, digo yo. Parafraseando de nuevo al crítico parisino, se trata de una intimidad definitiva que mantienen la poesía y la fatalidad, siempre “acechando a la obra con celos amorosos”. Una intimidad, muy “peligrosa para el poeta”, que le permite al arte desafiar el olvido, insiste Steiner. Y esta cercanía de la poesía con la muerte la revive el lector de Luz Helena en las semblanzas de sus muertos que integran Pliegos de cordel, cuarta entrega de la colección Respirando el Verano, editada por Domingo Atrasado. Así, en “Ni temprano ni tarde para nada”, nos trae de nuevo esa sonrisa triste que recordamos quienes conocimos al poeta Alberto Rodríguez Tosca, y en “Yo arriba, en el infierno”, último texto del libro, salda una deuda con el amigo de adolescencia asesinado. Acá la muerte queda retratada en una sola imagen, muy bella y poderosa, en la que vemos cómo escapan la alegría, junto con los ideales, por la “flor roja” que le pintó el fogonazo en la espalda. A propósito del poder evocador de la metáfora, esta me trajo a la cabeza el diario de guerra de René Char titulado Hojas de Hipnos, donde cuenta que cayó con su paracaídas y tuvo suerte de que su cabeza no quedara hecha “una maceta de geranios”. Y a los que todavía preguntan para qué la poesía, Luz Helena les habla de resistencias interiores “que cuestionan la racionalidad que arrasa con el individuo”. “Un grito del ser”, grita ella misma, a solas con sus muertos y su lápiz.