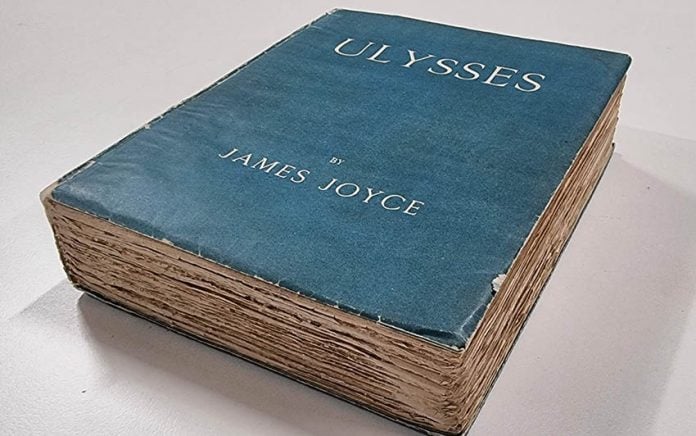Carta abierta de escritores, artistas y humanistas latinoamericanos como apoyo al pueblo palestino

Pintura de la artista palestina Heba Zagout, asesinada junto con sus dos hijos, durante un bombardeo israelí en Gaza el viernes 13 de octubre de 2023 [Tomado de la internet]
CARTA ABIERTA DE ESCRITORES, ARTISTAS Y HUMANISTAS LATINOAMERICANOS COMO APOYO AL PUEBLO PALESTINO
English version [Click here]
OPEN LETTER FROM LATIN AMERICANS WRITERS, ARTISTS AND HUMANISTS AS SUPPORT FOR THE PALESTINIAN PEOPLE
Those of us who subscribe to this letter, writers, artists, humanists and citizens, from this Latin America that knows itself to be mestizo and a defender of plural thought, declare our rejection of the aggression of the Israeli government against the Palestinian population and our commitment to the defense of life, justice, freedom, human rights, self-determination of peoples and peace.
We repudiate the colonizing barbarism in the Palestinian territory by the Israeli government and its army, which has taken place since 1948, protected by the intolerable racist thesis of the “living space” that a century ago became famous in the center of Europe and whose version current are apartheid and genocide. Israel has systematically ignored numerous United Nations resolutions, violates International Humanitarian Law treaties and denies Palestine’s inalienable right to self-determination and to establish itself as an independent state. A democratic regime for all is urgent there.
We are not facing a regular war. We are facing disproportionate attacks, before a systematic plan of ethnic cleansing, before a genocide against the Palestinian population. These unjust and ruthless acts are done in the name of “legitimate defense,” democracy, retaliatory justice [lex talionis], or Western civilization. They use a hackneyed and dishonest idea of culture and civilization. Israel has been using the Palestinian territory as its military testing ground for decades, carrying out a project of displacement of the Palestinians, the appropriation of their territories and resources. The terror deployed by the Israeli army, its North American and European partners, the businessmen and war officials who today profit and exalt themselves with this logic of death, comes from one of the most powerful war industries in the world, a promoter of violence. everywhere, including our countries.
Some present indiscriminate bombings of civilians, men, women, boys and girls, anywhere in the world, as something normal in the conflicts of our time. There are those who explain it from the rationality of war and its pragmatic and instrumental logic. That is simply absurd. Enough of admitting it. Every bombing, every indiscriminate attack against defenseless civilians, including Israelis, is reprehensible. That’s why we say no more!
We join the voice of everyone who, with humility and courage, participates in the immense global mobilization. There are millions of anonymous people who sing and shout against the aggression against the Palestinians; We also join with Jews who, inside and outside Israel, oppose the continued aggression and systematic violation of rights by the Zionist government against every human being. We share this feeling of indignation, we feel disgraced by world leaders who legitimize and promote such a human disaster.
We raise our voice of protest against the regrettable handling of information about this genocide; before the press that trivializes and shamelessly hides so much ignominy; against those who endorse the opprobrium with supposedly academic texts and those who exalt crime from newspapers and magazines, from audiovisual news programs and newscasts. They are means of propaganda, not communication, at the service of confusion and petty interest.
We support, without hesitation, those who insist on communicating truthfully, on honestly denouncing what is happening in Palestine today, and those who call for a frank and permanent dialogue on common values and principles between the different peoples of the world.
Today, faced with the impotence due to the destructive power of weapons, we use the word as a direct action to say that what is happening today in Palestine is with us. We affirm that the resonance of poetry, art, and humanist thought must be amplified, to question reality, to provoke a shock in sensitivity and intelligence, to preserve hope. A book, a poem, a melody, a painting, or any other artistic manifestation, are actions of resistance and cause symbolic changes in human action, in the way of perceiving the world.
We, resorting to intelligence, common sense and humanism, demand as a priority an immediate ceasefire and the establishment of new peace agreements, monitored by an international community guided by a spirit of justice and tolerance, that can bring about the end of this long discord between Palestine and Israel and the beginning of a necessary and lasting peace.
We also demand that the right of the Palestinian people to live in their territory in peace and complete freedom be respected, a recognition that is the responsibility not only of Israel, the United States of America and other nations, but of all those who believe in peaceful coexistence among human beings.
9 Nov.2023
Version française [Cliquez ici]
LETTRE OUVERTE D’ÉCRIVAINS, D’ARTISTES ET D’HUMANISTES D’AMÉRIQUE LATINE COMME SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN
Nous, écrivains, artistes, humanistes et citoyens de l’Amérique latine métisse qui défend la pensée plurielle, nous signons en notre nom cette lettre pour déclarer notre refus à l’agression du gouvernement israélien contre la population palestinienne et pour montrer notre engagement en faveur de la défense de la vie, de la justice, de la liberté, des droits de l’homme, de l’autodétermination des peuples et de la paix.
Nous refusons la barbarie colonisatrice dans le territoire palestinien de la part du gouvernement israélien et son armée, qui a lieu depuis 1948, inspirée par les intolérables thèses racistes d’«espace vital» devenues célèbres il y a un siècle au centre de l’Europe et dont la version actuelle sont l’apartheid et le génocide. Israël a systématiquement ignoré les nombreuses résolutions des Nations Unies, violé les traités du droit international humanitaire et nie le droit inaliénable de la Palestine à l’autodétermination à s’établir en tant qu’État indépendant. Un régime démocratique pour tous y est urgent.
Nous ne sommes pas confrontés à une guerre ordinaire. Nous sommes confrontés à des attaques disproportionnées, face à un plan systématique de nettoyage ethnique et face à un génocide contre la population palestinienne.
Ces actes injustes et impitoyables sont commis au nom de la « légitime défense », de la démocratie, de la justice para la loi du Talion ou de la civilisation occidentale. Ils utilisent une idée éculée et malhonnête de la culture et de la civilisation. Israël utilise le territoire palestinien comme terrain d’essai militaire depuis des décennies, menant un projet de déplacement des Palestiniens, d’appropriation de leurs territoires et de leurs ressources. La terreur semée par l’armée israélienne, ses partenaires nord-américains et européens, les hommes d’affaires et les salariés de la guerre qui aujourd’hui en tirent profit et s’exaltent de cette logique de mort, provient d’une des industries de guerre les plus puissantes au monde, promotrice de violence partout y compris nos pays.
Certains présentent les bombardements aveugles de civils, hommes, femmes, garçons et filles, partout dans le monde, comme quelque chose de normal parmi les conflits de notre époque. Certains l’expliquent à partir de la rationalité de la guerre et de sa logique pragmatique et instrumentale. C’est tout simplement absurde. Assez de l’admettre. Chaque bombardement, chaque attaque aveugle contre des civils sans défense, y compris contre des Israéliens, est ignoble. C’est pour cela que nous crions : assez !
Nous nous joignons à la voix de tous ceux qui, avec humilité et courage, participent à l’immense mobilisation mondiale. Il y a des millions d’anonymes qui chantent et crient contre l’agression contre les Palestiniens ; Nous nous joignons également aux Juifs qui, à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël, s’opposent à l’agression continue et à la violation systématique des droits de la part du gouvernement sioniste contre chaque être humain. Nous partageons ce sentiment d’indignation, nous nous sentons déshonorés par les dirigeants mondiaux qui légitiment et encouragent un tel désastre humain.
Nous élevons notre voix de protestation contre le traitement regrettable des informations sur ce génocide ; contre la presse qui banalise et cache ouvertement tant d’ignominie ; face à ceux qui approuvent la disgrâce avec des textes prétendument académiques et à ceux qui exaltent le crime des journaux et des magazines, des programmes d’information audiovisuels et des journaux télévisés. Ce sont des moyens de propagande et non de communication au service de la confusion et des intérêts mesquins.
Nous soutenons, sans hésitation, ceux qui insistent pour communiquer honnêtement, pour dénoncer honnêtement ce qui se passe aujourd’hui en Palestine, et ceux qui appellent à un dialogue franc et permanent sur les valeurs et principes communs entre les différents peuples du monde.
Aujourd’hui, face à l’impuissance due au pouvoir destructeur des armes, nous utilisons les paroles comme une action directe pour dire que ce qui se passe aujourd’hui en Palestine nous concerne à nous tous. Nous affirmons que la résonance de la poésie, de l’art et de la pensée humaniste doit être amplifiée, pour interroger la réalité, pour provoquer un choc dans la sensibilité et l’intelligence, pour préserver l’espoir. Un livre, un poème, une mélodie, un tableau, ou toute autre manifestation artistique, sont des actions de résistance et provoquent des changements symboliques dans l’action humaine, dans la manière de percevoir le monde.
Faisant appel à l’intelligence, au bon sens et à l’humanisme, nous exigeons en priorité un cessez-le-feu immédiat et l’établissement de nouveaux accords de paix, supervisés par une communauté internationale guidée par un esprit de justice et de tolérance, qui puissent mettre fin à cette longue discorde entre la Palestine et Israël et le début d’une paix nécessaire et durable.
Nous exigeons également que le droit du peuple palestinien à vivre sur son territoire en paix et en totale liberté soit respecté. Cette reconnaissance concerne la responsabilité non seulement d’Israël, des États-Unis et d’autres nations, mais aussi de ceux qui croient que la cohabitation pacifique parmi les êtres humains est possible.
9, novembre 2023
Versão em português [Clique aqui]
CARTA ABERTA DE ESCRITORES, ARTISTAS E HUMANISTAS LATINOAMERICANOS
COMO APOIO AO POVO PALESTINO
Os que subscrevemos esta carta, escritores, artistas, humanistas e cidadãos da América Latina que se sabe mestiça e defensora do pensamento plural, declaramos nosso rechaço à agressão do governo de Israel contra a população palestina e nosso compromisso em defesa da vida, da justiça, da liberdade, dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos e da paz.
Repudiamos a barbárie colonizadora no território palestino por parte do governo israelense e seu exército, que tem lugar desde 1948, amparados pelas intoleráveis teses racistas do “espaço vital”, que há um século se tornaram célebres no centro da Europa e cuja versão atual são o apartheid e o genocídio. Israel sistematicamente tem ignorado as numerosas resoluções das Nações Unidas, viola os tratados do Direito Internacional Humanitário e nega o direito inalienável da Palestina à autodeterminação e a se constituir com estado independente. É urgente ali um regime democrático para todos e todas.
Não estamos ante uma guerra regular. Estamos ante ataques sem proporções, ante um plano sistemático de limpeza étnica, ante um genocídio contra a população palestina. Esses atos injustos e impiedosos são feitos em nome de uma “legítima defesa” da democracia, da justiça do talião ou da civilização ocidental. Usam uma banal e desonesta ideia de cultura e civilização. Israel leva décadas usando o território palestino como seu campo de provas militares, avança um projeto de deslocamento dos palestinos, apropriação de seus territórios e recursos. O terror que é implantado pelo exército de Israel, seus sócios norte-americanos e europeus, os empresários e funcionários da guerra que hoje lucram e se enaltecem com esta lógica de morte proveniente de uma das mais poderosas indústrias bélicas do mundo, promotora de violência em toda a parte, inclusive em nossos países.
Alguns apresentam os bombardeios indiscriminados a civis, a homens, mulheres, meninos e meninas, em qualquer lugar do mundo, como algo normal em conflitos de nosso tempo. Há quem os explique a partir da racionalidade da guerra e sua lógica pragmática e instrumental. Isso é simplesmente absurdo. Chega de admiti-lo. Cada bombardeio, cada ataque indiscriminado contra civis indefesos, inclusive os israelenses, é digno de repúdio. Por isso dizemos basta!
Nos somamos à voz de todo aquele ou aquela que, com humildade e valor, participa da imensa mobilização mundial. São milhões de anônimos que cantam e gritam contra a agressão aos palestinos; nos unimos também aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem à agressão continuada e à violação sistemática de direitos por parte do governo sionista contra cada ser humano. Compartilhamos este sentimento de indignação, nos sentimos desonrados pelos líderes mundiais que legitimam e promovem semelhante desastre humano.
Elevamos nossa voz de protesto ante a lamentável manipulação da informação sobre este genocídio; ante a imprensa que banaliza e oculta descaradamente tanta ignomínia; frente aos que endossam o opróbio com textos pretensamente acadêmicos e aos que exaltam o crime em informativos audiovisuais e noticiários. São meios de propaganda, não de comunicação, a serviço da confusão e de um mesquinho interesse.
Apoiamos, sem evasivas, os que insistem em comunicar com veracidade, em denunciar com honestidade o que se passa na Palestina hoje, e os que convocam um diálogo franco e permanente sobre valores e princípios comuns entre os diferentes povos do mundo.
Hoje, frente à impotência do poder destrutivo das armas, usamos a palavra como ação direta para dizer que o que hoje acontece na Palestina, sim, é conosco. Afirmamos que se deve amplificar a ressonância da poesia, da arte, do pensamento humanista, para pôr em questão a realidade, para provocar uma comoção na sensibilidade e na inteligência, para preservar a esperança. Um livro, um poema, uma melodia, uma pintura, ou qualquer outra manifestação artística, são ações de resistência e provocam mudanças simbólicas na ação humana, na forma de perceber o mundo.
Nós, recorrendo à inteligência, à sensatez e ao humanismo, exigimos prioritariamente um imediato cessar fogo e o estabelecimento de novos acordos de paz, vigiados por uma comunidade internacional guiada por um espírito de justiça e tolerância, que possam propiciar o fim desta longa discórdia entre Palestina e Israel e o início de uma paz necessária e duradoura.
Exigimos também que seja respeitado o direito do povo palestino a viver em seu território em paz e em completa liberdade, reconhecimento que compete não só a Israel, Estados Unidos e demais nações, mas a todos aqueles que cremos na convivência pacífica entre os seres humanos.
Assinado por:
9 de novembro de 2023
النسخة العربية [Arabic version]
رسالة مفتوحة من الكتاب والفنانين والإنسانيين من أمريكا اللاتينية دعما للشعب الفلسطيني
من كتبنا هذه الرسالة، كتاب وفنانون وإنسانيون ومواطنون، من أمريكا اللاتينية التي تُعرَف أنها مزيج ومدافعة عن الفكر التعددي، نعلن رفضنا لعدوان الحكومة الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين والتزامنا بالدفاع عن الحياة والعدالة والحرية وحقوق الإنسان وتقرير مصير الشعوب والسلام.
إننا نرفض الهمجية الاستعمارية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وجيشها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948، والتي تحميها الأطروحات العنصرية التي لا تطاق حول “مساحة العيش” التي اشتهرت منذ قرن مضى في وسط أوروبا والتي أصبحت نسختها الحالية هي الفصل العنصري والإبادة الجماعية. لقد تجاهلت إسرائيل بشكل منهجي العديد من قرارات الأمم المتحدة، وتنتهك معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وتنكر حق فلسطين غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتأسيس نفسها كدولة مستقلة. هناك حاجة ملحة لنظام ديمقراطي للجميع.
نحن لا نواجه حرباً نظامية. إننا نواجه هجمات غير متناسبة، قبل خطة منهجية للتطهير العرقي، قبل الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين. تتم هذه الأعمال الظالمة والوحشية باسم “الدفاع الشرعي”، أو الديمقراطية، أو عدالة العين بالعين، أو الحضارة الغربية. إنهم يستخدمون فكرة مبتذلة وغير شريفة عن الثقافة والحضارة. تستخدم إسرائيل الأراضي الفلسطينية كأرضية تجارب عسكرية منذ عقود، حيث تنفذ مشروع تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم ومواردهم. إن الإرهاب الذي ينشره الجيش الإسرائيلي وشركاؤه في أمريكا الشمالية وأوروبا، ورجال الأعمال ومسؤولو الحرب الذين يستفيدون اليوم ويتفاخرون بمنطق الموت هذا، يأتي من واحدة من أقوى الصناعات الحربية في العالم، التي تروج للعنف في كل مكان بما في ذلك بلداننا.
ويقدم البعض القصف العشوائي للمدنيين ، رجالا ونساء وفتيان وفتيات ، في أي مكان في العالم ، كشيء طبيعي في صراعات عصرنا. هناك من يفسرها من عقلانية الحرب ومنطقها البراغماتي والآلي. هذا ببساطة سخيف. يكفي الاعتراف بذلك بالفعل. وكل قصف ، وكل هجوم عشوائي على المدنيين العزل ، بمن فيهم الإسرائيليون ، أمر يستحق الشجب. لهذا السبب نقول لا أكثر!
إننا نضم صوتنا إلى صوت كل من يشارك، بتواضع وشجاعة، في التعبئة العالمية الهائلة. هناك الملايين من المجهولين الذين يغنون ويهتفون ضد العدوان على الفلسطينيين؛ كما أننا ننضم إلى اليهود الذين، داخل إسرائيل وخارجها، يعارضون العدوان المستمر والانتهاك الممنهج للحقوق من قبل الحكومة الصهيونية ضد كل إنسان. إننا نشاطر هذا الشعور بالسخط، ونشعر بالعار من جانب زعماء العالم الذين يضفون الشرعية على مثل هذه الكارثة الإنسانية ويعززونها.
إننا نرفع صوتنا احتجاجا على التعامل المؤسف مع المعلومات المتعلقة بهذه الإبادة؛ وأمام الصحافة التي تستهين وتخفي الكثير من الخزي بلا خجل؛ ضد أولئك الذين يؤيدون الازدراء بالنصوص التي من المفترض أن تكون أكاديمية وأولئك الذين يمجِّدون الجريمة من الصحف والمجلات، من البرامج الإخبارية المسموعة والمرئية ونشرات الأخبار. إنها وسائل دعاية، وليست وسائل إعلام، لخدمة البلبلة والمصالح التافهة.
إننا ندعم، دون تردد، أولئك الذين يصرون على الإعلام بصراحة، وعلى التنديد بصدق بما يحدث في فلسطين اليوم، والذين يدعون إلى حوار صريح ودائم حول القيم والمبادئ المشتركة بين مختلف شعوب العالم.
اليوم، أمام العجز الناجم عن القوة التدميرية للسلاح، نستخدم الكلمة كفعل مباشر لنقول إن ما يحدث اليوم في فلسطين هو معنا. ونؤكد أنه لا بد من تضخيم صدى الشعر والفن والفكر الإنساني، للتشكيك في الواقع، ولإثارة ضجة في الحساسية والذكاء، للحفاظ على الأمل. إن الكتاب، أو القصيدة، أو اللحن، أو اللوحة، أو أي مظهر فني آخر، هي أعمال مقاومة وتسبب تغييرات رمزية في الفعل الإنساني، في طريقة إدراك العالم.
إننا ، باللجوء إلى الذكاء والحكمة والإنسانية ، نطالب على سبيل الأولوية بوقف فوري لإطلاق النار وإبرام اتفاقيات سلام جديدة ، يراقبها مجتمع دولي يسترشد بروح العدالة والتسامح ، مما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء هذا الخلاف الطويل بين فلسطين وإسرائيل وبداية سلام ضروري ودائم.
كما نطالب باحترام حق الشعب الفلسطيني بالعيش في أرضه وينعم فيها بالسلام والحرية الكاملة، وهو اعتراف لا يقع على عاتق إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأخرى فحسب، بل على عاتق جميع أولئك الذين يؤمنون بالتعايش السلمي بين البشر
09.11.2023
Para suscribir la carta PULSE AQUÍ
Quienes suscribimos esta carta, escritores, artistas, humanistas y ciudadanos, desde esta América latina que se sabe mestiza y defensora del pensamiento plural, declaramos nuestro rechazo a la agresión del gobierno de Israel contra la población palestina y nuestro compromiso en defensa de la vida, la justicia, la libertad, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la paz.
Repudiamos la barbarie colonizadora en el territorio palestino por parte del gobierno israelí y su ejército, que ha tenido lugar desde 1948, amparados por las intolerables tesis racistas del “espacio vital” que hace un siglo se hicieron célebres en el centro de Europa y cuya versión actual son el apartheid y el genocidio. Israel sistemáticamente ha ignorado las numerosas resoluciones de Naciones Unidas, viola los tratados del Derecho Internacional Humanitario y niega el derecho inalienable de Palestina a la autodeterminación y a constituirse como estado independiente. Es urgente allí un régimen democrático para todos y todas.
No estamos ante una guerra regular. Estamos ante ataques desproporcionados, ante un plan sistemático de limpieza étnica, ante un genocidio contra la población palestina. Estos actos injustos y despiadados se hacen en nombre de una “legítima defensa”, de la democracia, de la justicia del talión, o de la civilización occidental. Usan una manida y deshonesta idea de cultura y civilización. Israel lleva décadas usando el territorio palestino como su campo de pruebas militares, adelanta un proyecto de desplazamiento de los palestinos, la apropiación de sus territorios y recursos. El terror que despliega el ejército de Israel, sus socios norteamericanos y europeos, los empresarios y funcionarios de la guerra que hoy se lucran y se encumbran con esta lógica de muerte, proviene de una de las más poderosas industrias bélicas del mundo, promotora de violencia por doquier, incluidos nuestros países.
Algunos presentan los bombardeos indiscriminados a civiles, a hombres, mujeres, niños y niñas, en cualquier lugar del mundo, como algo normal en los conflictos de nuestro tiempo. Hay quienes lo explican desde la racionalidad de la guerra y su lógica pragmática e instrumental. Eso es sencillamente absurdo. Basta ya de admitirlo. Cada bombardeo, cada ataque indiscriminado contra civiles indefensos, incluidos los israelíes, es repudiable. Por eso decimos ¡no más!
Nos sumamos a la voz de todo aquel o aquella que, con humildad y valor, participa de la inmensa movilización mundial. Son millones de anónimos que cantan y gritan en contra de la agresión a los palestinos; nos unimos también a los judíos que, dentro y fuera de Israel, se oponen a la agresión continuada y a la violación sistemática de derechos por parte del gobierno sionista contra cada ser humano. Compartimos este sentimiento de indignación, nos sentimos deshonrados por los líderes mundiales que legitiman y promueven semejante desastre humano.
Elevamos nuestra voz de protesta ante el lamentable manejo de la información sobre este genocidio; ante la prensa que banaliza y oculta descaradamente tanta ignominia; frente a los que avalan el oprobio con textos pretendidamente académicos y a los que exaltan el crimen desde periódicos y revistas, desde informativos audiovisuales y noticieros. Son medios de propaganda, no de comunicación, al servicio de la confusión y de un mezquino interés.
Apoyamos, sin ambages, a los que insisten en comunicar verazmente, en denunciar con honestidad lo que pasa en Palestina hoy, y a quienes convocan un diálogo franco y permanente sobre valores y principios comunes entre los diferentes pueblos del mundo.
Hoy, frente a la impotencia por el poder destructivo de las armas, usamos la palabra como acción directa para decir que lo que hoy sucede en Palestina sí es con nosotros. Afirmamos que debe amplificarse la resonancia de la poesía, el arte, el pensamiento humanista, para poner en cuestión la realidad, para provocar una conmoción en la sensibilidad y la inteligencia, para preservar la esperanza. Un libro, un poema, una melodía, una pintura, o cualquier otra manifestación artística, son acciones de resistencia y provocan cambios simbólicos en la acción humana, en la forma de percibir el mundo.
Nosotros, acudiendo a la inteligencia, la sensatez y el humanismo, exigimos prioritariamente un inmediato cese al fuego y el establecimiento de nuevos acuerdos de paz, vigilados por una comunidad internacional guiada por un espíritu de justicia y tolerancia, que puedan propiciar el final de esta larga discordia entre Palestina e Israel y el inicio de una paz necesaria y duradera.
Exigimos también que sea respetado el derecho del pueblo palestino a vivir en su territorio en paz y en completa libertad, reconocimiento que compete no solo a Israel, Estados Unidos y demás naciones, sino a todos aquellos que creemos en la convivencia pacífica entre los seres humanos.
9 de noviembre de 2023
Firmado por:
- Pablo Montoya, Escritor, Colombia.
- Juan Manuel Roca, Poeta, Colombia.
- Luz Helena Cordero Villamizar, Escritora, Colombia.
- Felipe Agudelo Tenorio, Escritor, Colombia.
- Efrén Piña Rivera, Sociólogo, Colombia.
- Omar Ardila, Poeta, Colombia.
- Iván Darío Álvarez, Dramaturgo, Colombia.
- Juan David Correa, Escritor y Ministro de Cultura, Colombia.
- José María Espinasa, Poeta, México.
- Jaime Londoño, Poeta, Colombia.
- Orietta Lozano, Poeta, Colombia.
- Selnich Vivas, Poeta, Colombia.
- Freddy Ñañez, Poeta, Venezuela.
- Luz Mary Giraldo, Poeta, Colombia.
- Lauren Mendinueta, Poeta, Colombia.
- Ángela García, Poeta, Colombia.
- Giovanna Benedetti, Escritora, Panamá.
- Fernando Rendón, Poeta, Colombia.
- Carolina Bustos Beltrán, Poeta, Colombia.
- Luis Germán Sierra, Escritor, Colombia.
- Celedonio Orjuela, Poeta, Colombia.
- José Ángel Leyva, Poeta, México.
- Guido Tamayo, Escritor, Colombia.
- Carolina Sánchez Pinzón, Poeta, Colombia.
- Felipe I Echenique March, HistoriadorINAH, México.
- Omar Ortiz, Poeta, Colombia.
- Monique Facuseh, Poeta, Colombia.
- Fredy Yezed, Poeta, Colombia.
- Hernán Vargascarreño, Poeta, Colombia.
- Nelson Romero, Poeta, Colombia.
- Adriana Hoyos, Poeta, Colombia.
- Fredy Chikangana, Poeta, Colombia.
- Yirama Castaño, Poeta, Colombia.
- Lucía Estrada, Poeta, Colombia.
- Leticia Luna, Poeta, México.
- Patricia Ariza, Artista, Colombia.
- Ricardo Coral-Dorado, Cineasta, Colombia.
- Sonia Martínez Ruhana, Abogada, Colombia.
- Gloria Arias Nieto, Columnista, Colombia.
- Camilo González Posso, Indepaz, Colombia.
- Ana Esther Ceceña, Geopolitóloga, México.
- Laura Restrepo, Escritora, Colombia.
- Ricardo Sánchez Ángel, Profesor, Colombia.
- Stephany Rojas Wagner, Poeta, Colombia.
- Alejandro Jaramillo Hoyos, Artista, Colombia.
- Víctor de Currea-Lugo, Periodista, Colombia.
- Lisandro Duque Naranjo, Cineasta, Colombia.
- Teresa Calderón, Poeta, Chile.
- Fernando Cruz Kronfly, Escritor, Colombia.
- Silvana Rabinovich, Filósofa, México.
- Odette Yidi, Profesora, Colombia.
- Mery Yolanda Sánchez Bocanegra, Poeta, Colombia.
- Rocío Castro Sánchez, Psicóloga, Colombia.
- Marta Jeannette Godoy, Psicóloga, Colombia.
- Antonio Morales Rivera, Periodista, Colombia.
- Jesús Abad Colorado López, PeriodistaFotógrafo, Colombia.
- Socorro Ramírez, profesora, Colombia.
- Martha Stella Castaño Osorio, Psicóloga, Colombia.
- Elisabeth Ungar, Politóloga, Colombia.
- Laura García, Actriz, Colombia.
- Fany Betancourth Hormiga, Psicóloga, Colombia.
- Marco Raúl Mejía Jiménez, Educador, Colombia.
- Pedro Arturo Estrada, Poeta, Colombia.
- Juan G Ramírez, Poeta, Colombia.
- Carlos Satizábal, poeta, Colombia.
- Andrés Arias, Escritor, Colombia.
- Víctor Ogliastri, Periodista, Colombia.
- Paul Brito, Escritor, Colombia.
- Teresa Shaw Uriote, Poeta, España.
- Elsa Cristina Posada Rodríguez, Poeta, Colombia.
- Jaime Alonso Muñoz, Periodista, Colombia.
- Andrea Cote, Poeta, Colombia.
- David Cortés Cabán, Poeta, Puerto Rico.
- Francisco Díaz-Granados, Poeta, Colombia.
- Héctor Cañón Hurtado, Poeta, Colombia.
- Olga Bula, Escritora, Colombia.
- Ivonne Caicedo, Artista, Colombia.
- María Tabares, Poeta, Colombia.
- Guillermo Pilia, Poeta, Argentina.
- Mónica Triana, Poeta, Colombia.
- Zamira Lozano Bechara, Escritora, Colombia.
- Eduardo Diaz Uribe, Economista, Colombia.
- Julio Rincón, Médico, Colombia.
- Jaime Caycedo Turriago, Antropólogo, Colombia.
- Carlos Luis Torres, Escritor, Colombia.
- Jorge Mario Múnera, Fotógrafo, Colombia.
- Andrés Arredondo, Antropólogo, Colombia.
- Gustavo Barrera, Poeta, Chile.
- Anabel Torres, Poeta, Colombia.
- Alejandra Jaramillo Morales, Escritora, Colombia.
- Alfonso Carvajal, Escritor, Colombia.
- Juan Diego Serrano, Escritor, Colombia.
- Yanina Audisio, Poeta, Argentina.
- Nadia Zabala Castañeda, Ciudadana, Colombia.
- Gustavo Adolfo Renjifo, Músico, Colombia.
- Guillermo Enrique Linero Montes, Escritor, Colombia.
- Alfredo Molano Jimeno, Investigador, Colombia.
- Maritza Adriana García Arias, Traductora, Colombia.
- Germán A Ossa, Crítico de cine, Colombia.
- Javier Orlando Muñoz, filósofo, Colombia.
- Hernán Darío Correa Correa, Sociólogo, Colombia.
- Julio César Londoño, Escritor, Colombia.
- Harold Córdoba Paz, Escritor, Colombia.
- Tomás Palomares Serrato, Artista, Colombia.
- Jaidiver Ojeda Insuasti, Docente, Colombia.
- Arturo Neira Gómez, Escritor, Colombia.
- Rómulo Bustos Aguirre, Escritor, Colombia.
- María Angélica Pumarejo, Escritora, Colombia.
- Silvia Miguens, Escritora, Argentina.
- Leopoldo Novoa, Músico, Colombia.
- Jorge Arcila, dramaturgo, Colombia.
- Carlos Gaviria, Director de cine, Colombia.
- Antonio Correa Losada, Poeta, Colombia.
- Manuel López, Maestro, Colombia.
- Juan Esteban Londoño, Poeta, Colombia.
- Andrés Posada, Músico, Colombia.
- Andrés Morales, Poeta, Chile.
- Claudia Plazas, Actriz, Colombia.
- Jairo Oliveros Ramírez, Profesor, Colombia.
- Henry Romero Chivatá, Actor, Colombia.
- Fadir Delgado Acosta, Escritora, Colombia.
- Amadeo González, Escritor, Colombia.
- Pedro Licona, Escritor, Colombia.
- Luisa Soraya Vega Díaz, Filósofa, Colombia.
- Iliana Marún, Psicóloga, Colombia.
- Manuel Pachón, Poeta, Colombia.
- Felipe Paz, Director de cine, Colombia.
- Rodrigo Hernández, Abogado, Colombia.
- Emiliano José da Silva Filho, Escritor, Brasil.
- Maria Dolores Bastos Laborda, Cineasta, Brasil.
- Josefa Gómez Patiño, Enfermera, Colombia.
- Francisco Guillermo Da Costa, Pacifista, Argentina.
- Esmir Garcés, Poeta, Colombia.
- Óscar Ernesto Rueda Vega, Ciudadano, Colombia.
- Viviana Roa Cordero, Docente, Colombia.
- Martha Hazbún, Pintora, Colombia.
- Gloria Elena Carrillo, Maestra, Colombia.
- Carolina Ardila, Profesora, Colombia.
- Gabriel Andrés Posada Montoya, Artista, Colombia.
- Luz Eugenia Sierra, Editora, Colombia.
- Alcira Aguilera Morales, Docente, Colombia.
- Adriana Urrea, Filósofa, Colombia.
- Henry Posada, Gestor, Colombia.
- Nora Carbonell Muñoz, Poeta, Colombia.
- Ela Cuavas Acosta, Poeta, Colombia.
- Lya Sierra González, Poeta, Colombia.
- Juan Carlos Jiménez Diaz, Docente, Colombia.
- Amadeo Clavijo Ramírez, Docente, Colombia.
- Shirley Corredor Rodero, Trabajadora Social, Colombia.
- Isbelena Rodríguez Sánchez, Solidaria, Colombia.
- Luisa Fernanda Álvarez Ramírez, Enfermera, Colombia.
- Elvira Alejandra Quintero, Escritora, Colombia.
- John Junieles, Escritor, Colombia.
- Gabriel Arturo Castro, Escritor, Colombia.
- Luz Ángela Caldas, Poeta, Colombia.
- Consuelo Ahumada, Investigadora, Colombia.
- Jineth Ardila, Editora, Colombia.
- Ana María Jaramillo, Escritora, Colombia.
- Hansbleidy Lancheros Guerrero, Titiritera, Colombia.
- Yenny Sánchez, Titiritera, Colombia.
- Juan Guillermo Ramírez, Crítico de cine, Colombia.
- Andrés Pinzón, Escritor, Colombia.
- Adolfo Villafuerte, Escritor, Colombia.
- Javier Alarcón, Artista, Colombia.
- Julián Barajas, Poeta, Colombia.
- Luis Ovidio Ramírez A, Músico, Colombia.
- Luis Quiroz, Filólogo, Colombia.
- Juan Carlos Murcia, Librero, Colombia.
- Ricardo Contreras Suárez, Poeta, Colombia.
- Luis Carlos Toro, Historiador, Colombia.
- Rafael Velásquez, Historiador, Colombia.
- Andrés Arango, Historiador, Colombia.
- Santiago Gómez, Escritor, Colombia.
- Lina Ibáñez, Editora, Colombia.
- Luis Horacio Muñoz, Abogado, Colombia.
- María Suárez, Ciudadana, Colombia.
- Elena Correa, Psicóloga, Colombia.
- Patricia Castañeda, Comunicadora, Colombia.
- Víctor López Rache, Escritor, Colombia.
- Sandra Uribe, Poeta, Colombia.
- Camila Charry Noriega, Poeta, Colombia.
- Michel Cassir, Editor, Francia.
- Robinson Quintero Ossa, Poeta, Colombia.
- Santiago Uribe S Ángel, Pintor, Colombia.
- Jaime Ochoa, Humanista, Colombia.
- Henry Díaz Vargas, Dramaturgo, Colombia.
- Julia Patricia Collazos Lago, Ciudadana, Colombia.
- Jaime Echeverri, Escritor, Colombia.
- Heriberto López Pérez, Poeta, Colombia.
- María del Pilar Zea Vargas, Pintora, Colombia.
- Dulfary Salamanca, Actriz, España.
- Blanca Inés Jiménez, Escritora, Colombia.
- Idania Ortiz Muñoz, Poeta, Colombia.
- Constanza Duque, Actriz, Colombia.
- Manuel Arias Casas, Guionista, Colombia.
- Jacqueline Osorio Olarte, Actriz, Colombia.
- Pedro Badran Padaui, Escritor, Colombia.
- Laura Bolaño, Guionista, Colombia.
- Johanna Salamanca, Estudiante, Colombia.
- Víctor Darío Burbano Hueso, Licenciado, Colombia.
- David Escobar, Documentalista, Colombia.
- Ella Becerra, Actriz, Colombia.
- Gloria Amparo Alzate Castaño, Socióloga, Colombia.
- Liliana Escobar, Actriz, Colombia.
- Vicky Hernández Salcedo, Actriz, Colombia.
- Martha Lucía Castañeda, Antropóloga, Colombia.
- Raúl Plazas Galindo, Filósofo, Colombia.
- Antonio Acevedo Linares, Escritor, Colombia.
- José Fabio Naranjo Mesa, Sociólogo, Colombia.
- Rodrigo de Jesús Jaramillo Salgado, Músico, Colombia.
- Carmenza Gómez Galofre, Actriz, Colombia.
- Carlos Alfredo Caycedo Bolaños, Actor, Colombia.
- Adriana María Pinzón Devia, Artista, Colombia.
- Carlos Alberto Gómez Cárdenas, Ciudadano, Colombia.
- Edward Ian Govia Omaña, Sociólogo, Venezuela.
- David Emilio Quevedo Zapata, Profesor, Colombia.
- Juan Pablo Félix, Cineasta, Colombia.
- Mario Arenas Sepúlveda, Docente, Colombia.
- Carlos Fajardo Fajardo, Poeta, Colombia.
- Lorena Andrea López Cupita, Docente, Colombia.
- Rosalba Silva Esquivel, Artista, Colombia.
- Jorge Humberto Molina Ochoa, Profesor, Colombia.
- John Jiménez, Economista, Colombia.
- Omar Garzón, Poeta, Colombia.
- Santiago Piedrahita, Docente, Colombia.
- Ruth Rodríguez Rodríguez, Terapeuta, Venezuela.
- Luz Elvira Angarita Jiménez, Ambientalista, Colombia.
- Viviana Katerine Bohórquez Parra, Ciudadana, Colombia.
- Vanessa Guerrero, Docente, Colombia.
- Marllin Andrea Gutiérrez Fandiño, Administradora, Colombia.
- Ana Isabel García Castrillón, Maestra, Colombia.
- Luis Alberto Rahal Garios, Escritor, Colombia.
- Carlos Alberto Lugo Angulo, Cantautor, Colombia.
- Fausto Marcelo Ávila Ávila, Escritor, Colombia.
- Álvaro Gasca Coronado, Artista, Colombia.
- Marlon Puentes, Humanista, Colombia.
- Ciro Eduardo Becerra Rodríguez, Docente, Colombia.
- Luz Marina López Espinosa, Periodista, Colombia.
- Herminia Alemany, Profesora, Puerto Rico.
- Victor Rojas, Escritor, Suecia.
- Edinson Fierro, Escritor, Colombia.
- Maríamatilde Rodríguez, Poeta, Colombia.
- Ricardo José Mendoza Torres, Ambientalista, Colombia.
- Francisco Ochoa, Médico, Colombia.
- Jorge Bedoya, Ciudadano, Colombia.
- Umberto Senegal, Escritor, Colombia.
- Ivonne Sánchez Barea, Poeta, España.
- Melkin Buitrago, Radialista, Colombia.
- Vielsi Arias, Poeta, Venezuela.
- Eduardo González, Diseñador, Colombia.
- María Fernanda Lara Ochoa, Poeta, México.
- José Roselved Pérez González, Docente, Colombia.
- Carlos Aprea, Escritor, Argentina.
- Nanny Katina Portaccio, Humanista, Colombia.
- Rosa María Berlanga Benito, Abogada, España.
- Guillermo Tovar Torres, Poeta, Colombia.
- Liliana Lukin, Escritora, Argentina.
- Raúl Guzmán González, Filósofo, Colombia.
- Judith Bautista Fajardo, Escritora, Colombia.
- Marcel Bertolesi, Bibliotecólogo, Argentina.
- Julio César Borromé Nava, Escritor, Venezuela.
- Rosaura Mestizo Mayorga, Poeta, Colombia.
- Carolina Cárdenas Jiménez, Escritor, Colombia/Chile.
- Humberto José Avilés Bermúdez, Poeta, Nicaragua.
- Eleazar Marín, Poeta, Venezuela.
- Edgard Raúl Polito, Ensayista, Argentina.
- María José Cabezas Corcione, Poeta, Chile.
- Alfredo Valderrama Vivas, Teatro, Colombia.
- Iván Posada, Economista, Colombia.
- Paula Abramo, Escritora, México.
- Óscar de Pablo, Escritor, México.
- Mirimarit Paradas, Poeta, Venezuela.
- Ninfa María Monasterios Guevara, Poeta, Venezuela.
- Elías Díaz, Escritor, Colombia.
- Carolina Saldivia Benítez, Artista, Chile.
- Iliana Marún Torres, Poeta, Colombia.
- Shadia Margarita Kuzmar Jassir, Abogada, Colombia.
- Luis Velásquez Cortesía, Poeta, Venezuela.
- Anid Jocabed Martínez Parra, Poeta, Colombia.
- Adriana Abuchaibe Moran, Internacionalista, Colombia.
- Nicolás Romano, Escritor, Argentina.
- José Papel Sosa, EduComunicador, Venezuela.
- Henry Colmenares Castillo, Poeta, Venezuela.
- Santiago Gómez Obando, Educador, Colombia.
- Elidia Torralbo, Escritora, España.
- Esteban Ortiz Montoya, Educador, Colombia.
- Danna Marcela Roman Salamanca, Estudiante, Colombia.
- Hugo Garduño, Escritor, México.
- Julio César Correa Díaz, Poeta, Colombia.
- Bárbara Lins, Librera, Colombia.
- Gonzalo Jiménez Rodríguez, Profesor, Colombia.
- Iván Méndez, Trabajador cultural, Colombia.
- Jorge Iván García Arbeláez, Escritor, Colombia.
- Carolina Bustos, Socióloga, Colombia.
- José G Correa, Poeta, Venezuela.
- Sara Oportus, Escritora, Argentina.
- Héctor Hernando Farfán Quecan, Dibujante, Colombia.
- Diana Alexandra Mendoza, Antropóloga, Colombia.
- Olvido Partearroyo Lacaba, Bibliotecaria, España.
- Guido Rafael Liñán Sarabia, Docente, Colombia.
- Luis Alberto Bonilla Cárdenas, Psicólogo, Colombia.
- Andrés Acuña Bohórquez, Abogado, Colombia.
- Bartolomé Cavallo, Actor, Venezuela.
- Martha Azucena Cortes Morales, Docente, Colombia.
- Martha Ortiz, Poeta, Colombia.
- Kathy Duran Fontanilla, Escritora, Colombia.
- Netty Del Valle Espinosa, Aprendiz, Colombia.
- Jorge Alfredo López Garcés, Escribidor, Colombia.
- Vanessa Torres Mayorga, Escritora, Colombia/USA.
- Maria Elvia Dominguez Blanco, Docente, Colombia.
- Nathalia Milena Castro, Literata, Colombia.
- Giovanna Robinson Rangel, Poeta, Colombia.
- Agustín Mazzini, Poeta, Argentina.
- Mario Armando Jiménez Medina, Escritor, Colombia.
- Mónica Lucía Suárez Beltrán, Escritora, Colombia.
- John Fitzgerald Torres, Escritor, Colombia.
- Ayran Riascos Mondragón, Escritor, Colombia.
- Carlos Alíes, Diseñador Gráfico, Colombia.
- Mauricio Albeiro Montoya Vásquez, Docente, Colombia.
- Hernando Ardila González, Poeta, Colombia.
- Carlos Alberto Rincón Oñate, Profesor, Colombia.
- Mariana Ossa Zapata, Poeta, Colombia.
- Maria Laura Decesare, Poeta, Argentina.
- José Ortiz, Poeta, Venezuela.
- Alberto Blandón, Escritor, Colombia.
- Myriam Cordero Villamizar, Ciudadana, Colombia.
- Hernando Cabarcas Antequera, Inventorcultural, Colombia.
- Lasse Söderberg, Poeta, Suecia.
- Pepe Viñoles, Artista, Suecia.
- Andrés Díaz, Docente, Colombia.
- Juan Pablo Roa, Poeta, España/Colombia.
- Juan Carlos Acevedo Ramos, Escritor, Colombia.
- Francy Liliana Díaz Rozo, Poeta, Colombia.
- Jorge Enrique Sastoque Hidalgo, Abogado, Colombia.
- Márlet Ríos, Escritor, Perú.
- Nikolay Rodríguez, Poeta, Colombia.
- Samuel Jaramillo, Poeta, Colombia.
- Clara Sofía Díaz Rojas, Editora, Colombia.
- Hernán Gerardo Flores Valdiviezo, Poeta, Perú.
- Karen Danitza Tapias Miranda, Cuidadora, Colombia.
- Gincy Zárate Mendivelso, Docente, Colombia.
- Gerardo Mantilla, Ciudadano, Colombia.
- Otoniel Guevara, Poeta, El Salvador.
- Edith Muñoz, Sistemas, Colombia.
- Olga Josefina Villadiego Gamarra, Docente, Colombia.
- Patricia Lucia Iriarte Diazgranados, Escritora, Colombia.
- Gloria Nieto, Ciudadana, Colombia.
- Poly Oteiza, Agrónoma, Chile.
- Bibiana Jeannette Escobar Suarez, Médica, Colombia.
- Nelly Gertrudys Osorio Duarte, Abogada, Colombia.
- Ángela Briceño, Poeta, Colombia.
- Karolina Koglot, Restauradora, Venezuela.
- Soad Amira Yusef, Médico, Colombia.
- Diana Carol Forero, Poeta, Colombia.
- Carmiña López Méndez, Profesora, Colombia.
- Alejandra Karina Flórez Bayona, docente, Colombia.
- Daniela Castro Zuluaga, Médico, Colombia.
- Patricia Camacho Quintos, Poeta, México.
- Isabel Cristina Bedoya-Calvo, Profesora, Colombia.
- Jawad Yasser Yusef Mejía, Ingeniero, Colombia.
- Rodrigo Karmy, Filosofo, Chile.
- Camila Alves Da Costa, Pesquisadora, Brasil.
- Johana Ruíz Mejía, Médica, Colombia.
- Francisco de Paula Beltrán Peña, Profesor, Colombia.
- Leonor Ines Pepper Bergholz, Académica, Chile.
- Eduardo Mosches, Poeta, México.
- Ibeth Nieves Giraldo, Social, Colombia.
- Luis Fernando Cordero Villamizar, Psicólogo, Colombia.
- Elizabeth Diaz, Psicóloga, Colombia.
- Mauricio Cordero, Ingeniero, Colombia.
- Luis Eduardo Enríquez Sigcha, Misionero, Ecuador.
- Sara Quevedo, Bailarina, Colombia.
- Mia Dragnic, Socióloga, Chile.
- Sofia Gutiérrez M, Antropóloga, Colombia.
- Yanet Vargas Muñoz, Ciudadana, Colombia.
- Saaid Jamis Tovar, Vago insumiso, Colombia.
- Grissel Gómez Estrada, Escritora, México.
- Nidia Eunice Naranjo Hoyos, Artista, Colombia.
- Luz Mery Mahecha Gutiérrez, Psicóloga, Colombia.
- Carlos Cordero, Montajista, Colombia.
- Adriana Rodríguez Molano, Docente, Colombia.
- Rosario Bonilla, Socióloga, Colombia.
- Gustavo Eduardo Carrasquilla Villa, Médico, Colombia.
- Patricia del Villar, Librera, Argentina.
- José Ignacio López Vigil, Comunicador, Ecuador.
- Magali Bidabehere, Docente, Argentina.
- Antonio Mora Vélez, Escritor, Colombia.
- Noah Rodríguez, Editor, Colombia/USA.
- Cecilia Castellon Jabba, Escritora, Colombia.
- Carlos Alberto Merchán Basabe, Poeta, Colombia.
- Osvaldo Tello Bianchi, Psicólogo, Chile.
- Kattya Morán González, Ciudadana, Colombia.
- Catalina Sáenz Ávila, Trabajadora Social, Colombia.
- María del Pilar Beltrán Hernández, Reikista, México.
- Melissa González, Humanista, Colombia.
- Raúl Flórez Duque, Profesor, Colombia.
- Rosalía Mowgli, Guitarrista, Colombia/España.
- Daniel Montoya, Poeta, Colombia.
- Amalia Gieschen, Periodista, Argentina.
- Enrique Gutiérrez Vega, Psiquiatra, Colombia.
- Hugo Germán Reyes Guerrero, Psiquiatra, Colombia.
- Mario Rey, Profesor, México/Colombia.
- Miguel Orlando Carrillo Ramos, Artista, Colombia.
- Alejandra Toro Murillo, Editora, Colombia.
- Mateo Calderón David, Poeta, Colombia.
- Susana Nivia Gil, Editora, Colombia.
- Jorge Souza Jauffred, Poeta, México.
- Ricardo Manuel Ramírez Aguirre, Médico, Ecuador.
- Ivan Grizzle, Poeta, Cuba.
- Amparo Hernández, Investigadora, Colombia.
- Nacho Castro, Músico, Colombia.
- Álvaro José Barros Melo, Poeta, Venezuela.
- Harold Moreno Vargas, Artista, Colombia.
- Mohsen Emadi, Poeta, México/Irán.
- Raiza Josefina Corredor Mendoza, Artista, Venezuela.
- Mario Ramírez-Orozco, Profesor, Colombia/Noruega.
- Gabriel Oseas Barrios, Enfermero, El Salvador/Noruega.
- Martha Helena Montoya Vélez, Profesora, México.
- Cristian Gabriel Bermeo Picón, Escritor, México.
- Diana Marcela Varón García, Economista, Colombia/Canadá.
- William Fortich Palencia, Artista, Colombia.
- Olga Nancy Roa Vargas, Ciudadana, Colombia.
- Julio Cesar Cepeda Abril, Poeta, Colombia.
- Rafael Alberto Zambrano Vanegas, Docente, Colombia.
- Braulio Mantilla Meza, Filósofo, Colombia.
- Mauricio Sánchez Aristizábal, Cineasta, Colombia.
- Carlos Augusto Pereyra Martínez, Poeta, Colombia.
- Héctor Alirio Rojas, Ingeniero, Colombia.
- Alfredo Angulo Cuero, Compositor, Colombia.
- Pilar Perdomo Munévar, Cineasta, Colombia.
- Rodolfo Bello Lemus, Periodista, Colombia.
- Jesús Eduardo Guerrero Hernández, Ciudadano, Colombia.
- Ruby Carolina Marín Blanco, Escénica, Colombia.
- Fredy Bolívar De Fex, Abogado, Colombia.
- Andrés Cubides Rodríguez, Docente, Colombia.
- Isabel Cristina López Díaz, Docente, Colombia.
- Natalia Vanessa López Rincón, Artista, Colombia.
- Cecilia Castro Mujica, Lectora, Colombia.
- Luisa Antonia Serrano Gómez, Docente, Inglaterra.
- Marla Muñoz Olivo, Poetisa, Venezuela.
- Sara Elena Narváez Martínez, Arquitecta, México.
- Cecilia Muriel, Productora, Túnez.
- Mauricio Macossay Vallado, Activista, México.
- Juan José Cañón Romero, Cineasta, Colombia.
- Amparo Isabel Bello Landinez, Progresista, Colombia.
- Daniel Jaime Aulí, Ambientalista, Colombia.
- María Teresa Jardí Alonso, Abogada, México.
- Steven García Alfaro, Dibujante, Costa Rica.
- Martha Lucía Moreno Fajardo, Escritora, Colombia.
- Patricia Niebles, Psicóloga, Colombia.
- Martha Elena Borja Hernández, Ciudadana, Colombia.
- Alexandra Quintero, Abogada, Colombia.
- Delia Sánchez, Médico, Uruguay.
- Luis Emilio Romero Patiño, Escritor, Venezuela.
- Gabriela German Jalil, Fotógrafa, México.
- Daniela Rawicz, Docente, México.
- Gladys Martínez Requez, Docente, Venezuela.
- Juan Aurelio García Giraldo, Docente, Colombia.
- Evelia Fuentes, Cineasta, Venezuela.
- Antonio Arturo Laborén Alvarado, Promotor, Venezuela.
- Jonathan Cadavid Marín, Artista, Colombia.
- Rafael Alberto Osorio Monroy, Administrador, Colombia.
- Alberto Concha-Eastman, Médico, Colombia.
- Gabriel Darío Reyes rojas, Docente, Colombia.
- Omar Alfonso Barbos Quimbay, Ambientalista, Colombia.
- Pilar de la Hanty, Psicoanalista, Uruguay.
- Fernando Riaño, Documentalista, Colombia.
- María Emma Nivia Gil, Ciudadana, Colombia.
- Natalia Cobo Paz, Profesora, Colombia.
- Sonia Andonoff Gutierrez, Ciudadana, Colombia.
- Juan Rochon, Músico, Uruguay.
- Daniel Eduardo Morán Riquero, Médico, Ecuador.
- Maria Carolina Ortiz Ricaurte, Ciudadana, Francia.
- César Tovar, Editor, Colombia.
- María Cecilia Sánchez, Psicóloga, Colombia.
- Althea Jazmín Ferrucho Casas, Bailarina, Colombia.
- Ernesto Gerardo Fernández Angulo, Médico, Venezuela.
- Vanessa Z Hernández Guía, Educadora, Venezuela.
- María Eugenia Jaramillo López, Avaluadora, Colombia.
- Francisco Montaña, Escritor, Colombia.
- Luz Vargas Castro, Fotógrafa, Colombia.
- Giovanna Micarelli, Antropóloga, Colombia.
- Alfonsina Graciela Bravo Galíndez, Docente, Venezuela.
- Samuel Vásquez, Escritor, Colombia.
- Daniel Jaime, Escultor, Colombia.
- Dary Luz Peña Campos, Psicóloga, Colombia.
- Carlos Andrés Jaramillo, Escritor, Colombia.
- Amalia Medina, Artista, Francia.
- Carmen Rosa palomino Noguera, administradora, Colombia.
- Andrés David Álvarez, Humanista, Colombia.
- Myriam Montoya Gutiérrez, Poeta, Colombia/Francia.
- Luz Aliés Guinard, Gestoracultural, Francia.
- Noly Coromoto Fernández Hernández, Médica, Venezuela.
- Diego García Moreno, Realizador, Colombia.
- Trinidad Ruiz Marcellán, Poeta, España.
- Johnson Bastidas, Sociologo, Suiza.
- Leonardo Gustavo Ruiz, Poeta, Venezuela.
- Zulma Ibeth Gil Cortés, Administradora, Colombia.
- Monica Dias Martins, Profesora, Brasil.
- Shadé Ríos, Artista, México.
- Hugo de Jesús Tamayo Gómez, Escritor, Colombia.
- José Manuel Prada Torres, Poeta, Colombia.
- Ana María Aparicio, Artista, México.
- Silvia Sáez Delfín, Profesora, México.
- Marcela García Probert, Humanista, México.
- Gabriel Bourdin, Antropólogo, México.
- Mayela Parra, Profesora, México.
- Nueva Escuela Popular y Obrera NEPO, Educadores, Colombia.
- Renata Wimer del Valle, Artista, México.
- Yomar Lilian Rodríguez Robayo, Promotora de lectura, Colombia.
- Josefina Aguilar Recuenco, Poeta, España.
- José Javier Sánchez, Poeta, Venezuela.
- Moisés Frutos, Profesor, México.
- Esmeralda Torres, Escritora, Venezuela.
- Ouajd Karkar, Poeta, México/RIF.
- Eugenia Sánchez Nieto, Escritora, Colombia.
- Rubén Darío Pinilla Cogollo, Abogado, Colombia.
- Marta Renza, Poeta, Colombia.
- Ana Salas, Cineasta, Colombia.
- Catalina Rodríguez Lazcano, Antropóloga, México.
- Job Joani Jurado Guevara, Escritor, Venezuela.
- María Dioselina Enireb García, Psicóloga, Ecuador.
- Wilda Celia Western, Profesora, México.
- Gian Pierre Codarlupo Alvarado, Escritor, Perú.
- Martha Leticia Martínez de León, Hermeneuta, México.
- Ursus Sartoris, Poeta, México.
- Magnolia Aristizábal, Docente, Colombia.
- Marvin Verdayes Marsh, Emprendedor, México.
- Maria Fernanda Aguilera, Médico, Colombia.
- Nofret Berenice Hernández Vilchis, Profesora, México.
- Luz Dimaté, Consultora, Colombia.
- Yesid Contreras Beltrán, Escritor, México.
- Santiago Patarroyo Rengifo, Profesor, Colombia.
- Mayra Alejandra Izquierdo, Docente, Colombia.
- María Teresa Jaime Aulí, Bailarina, Colombia.
- Alicia Botero, Economista, Colombia.
- Graciela Guadalupe Pérez Villaseñor, Académica, México.
- Diana España, Consultora, Colombia.
- Elsa Nivia, Ciudadana, Colombia.
- Gloria Artís Mercadet, Antropóloga, México.
- Humberto Torres Franco, Escritor, Colombia.
- Sonia Martínez, Docente, Colombia.
- Shekoufeh Mohammadi Shirmahaleh, Traductora, Irán.
- Alfredo Barriga Ibáñez, Escritor, Colombia.
- Kuni Wübbolt, Profesora, Colombia.
- Claudio Anaya Lizarazo, Dibujante, Colombia.
- Mauricio Torres, Profesor, Colombia.
- Carlos Alberto Jiménez Ramírez, Psiquiatra, México.
- Jesús Gumaro Viacobo Flores, Profesor, México.
- Luis Álvaro Mejía, Escritor, Colombia.
- Janneth Rico Preciado, Poeta, Colombia.
- Carlos Alberto Ayala Ciro, Abogado, Colombia.
- Marta Valdez, Ciudadana, Colombia.
- Magdalena Gutiérrez, Educadora, Colombia.
- Jessica Mar Rendón, Poeta, México.
- Alfonso Nieto G, Investigador, Colombia.
- Juan David González Betancur, Director de teatro, Colombia.
- Diana Carolina González Escobar, Escritora, Colombia.
- Cecilia Zeledón, Historiadora, México.
- Giselle Habibi, Músico, México.
- Antonieta Villamil, Poeta, Colombia/Estados Unidos.
- Federico Campbell Peña, Periodista, México.
- Norma Angélica Silva Gómez, Arqueóloga, México.
- Alonso Urrego, Empleado, Colombia.
- Ilse Orejuela Ochoa, Letrada, Colombia.
- Alejandra Gómez Colorado, Antropóloga, México.
- Eliana Cárdenas Méndez, Antropóloga, México.
- Jorge Osbaldo Barón Quemba, Escritor, Colombia.
- Angye Marcela Gaona, Poeta, Colombia/México.
- Deisy Dayana Pabón Osorio, GestoraCultural, Colombia.
- Pedro Luis Ramírez Barbosa, Sociólogo, Colombia.
- Vilma Mantilla Duran, Ciudadana, Colombia.
- Jaime Lara Ramírez, Cantautor, Colombia.
- Adriana Lozano Zapata, Docente, Colombia.
- Carlos Alberto Agudelo Arcila, Escritor, Colombia.
- Jose Cordero, Escritor, Colombia.
- Elena Cervantes Gomez, Ciudadana, Colombia.
- Alvaro Henry Cabrera Mera, Antropólogo, Colombia.
- Emilith Collo Mendez, Artesana, Colombia.
- Anaid Zamudio, Artista, Colombia.
- L C Bermeo Gamboa, Escritor, Colombia.
- María C DM Abellán, Maestra, México.
- Martha C Carrillo Amaya, Feminista, Colombia.
- Fernando Muñoz Botero, Pintor, Colombia.
- Constantino Castelblanco Quintana, Fotógrafo, Colombia.
- Jairo Lopera Losada, Abogado, Colombia.
- Donaciano Gutiérrez Gutiérrez, Antropólogo, México.
- Gabriel García Salyano, Médico, México.
- Maria E Monteiro, Poeta, Venezuela.
- Arturo Soberón Mora, Historiador, México.
- Clorinda Fuentes Mujica, Poeta, Venezuela.
- Mario Alberto Romero Cardozo, Profesor, Colombia.
- Ma Gabriela Arteaga González, Abogada, México.
- Carmen Liria Prieto Cortés, Maestra, Colombia.
- Merly Argote, Abogada, Colombia.
- Juan Carlos del Castillo, Arquitecto, Colombia.
- Giovanni Rojas, Músico, Suecia.
- Miguel Ramón Oviedo González, Docente, Venezuela.
- Beatriz del Castillo, Socióloga, Colombia.
- María Leonor Valencia, Gestoracultural, Colombia.
- Patricia Sanabria Pérez, Humanista, Colombia.
- Lucila Cardona Arango, Educadora, Colombia.
- Nikita Simonne Dupuis-Vargas Latorre, Investigador, Colombia.
- Ángeles Colunga, Ciudadana, México.
- Jorge Hernando Casallas Triana, Albañil, Colombia.
- Monserrat Cano Guitarte, Escritora, España.
- Jimena German Blanco, Investigadora, México.
- Maury Valerio, Docente, Venezuela.
- Clemencia Correa, Psicosocial, México.
- Lina Marcela Cardona García, Escritora, Colombia.
- Amparo Xóchitl Sevilla Villalobos, Antropóloga, México.
- Maria Goyeneche florez, Artista, Francia.
- J Jesús María Serna Moreno, Antropólogo, México.
- Jorge Iván Torres Gutiérrez, Músico, Colombia.
- Mina Mokhtarian, Arquitecta, Iran.
- Sandra Paola Quintero Carrillo, Humanista, Colombia.
- Jesús Michel Cuen, Educador, México.
- Rosa María Macías Moranchel, Antropóloga, México.
- Ruth Elizabeth Arboleyda Castro, Investigadora, México.
- Cristiane Sobrinho Costa Cristiane Sobrinho, Antropóloga, Brasil.
- María Teresa Romero Tovar, Antropóloga, México.
- Leonel Durán, Antropólogo, México.
- Adriana Diaz, Joyera, España.
- Marco Giraldo Suárez, Ciudadano, Colombia.
- Sergio Chiappe, Poeta, Colombia.
- Costa Palamides, Artista, Venezuela.
- Pedro Ramón Rosas, Docente, Venezuela.
- Carolina Guzmán, Geógrafa, Colombia.
- Douglas Misas Roncancio, Ingeniero, Colombia.
- Patrocinio García Hernández, Profesor, México.
- Irene Mastrogianni, Decorador, Grecia.
- Saúl Gómez Mantilla, Poeta, Colombia.
- Inés Lucía Muriel, Psicóloga, Alemania.
- Rocío Tame, Escritora, México.
- Luis Rodríguez Romero, Poeta, Costa Rica.
- María Brito G, Actriz, Venezuela.
- Dilcia Mendoza Videla, Escritora, Chile.
- Juan Luis Qiaquit Ibáñez, ArtistaGráfico, Chile.
- Carlos García Mora, Antropólogo, México.
- Febres Ramón Rodríguez Díaz, Pescador, Venezuela.
- Gabriel Ruiz Arbeláez, Ingeniero, Colombia.
- Luz Amparo Villalobos Acosta, Educadora, Colombia.
- Gloria María Gallego García, Profesora, Colombia.
- Yolanda Álvarez Álvarez, Abogada, Colombia.
- Camila de Gamboa Tapias, Profesora, Colombia.
- Clara Sierra, Docente, Colombia.
- Stella Contreras Gómez, Licenciada, Colombia.
- Danilo Cesar, Historiador, Brasil.
- Rosalba Nivia Gil, Ciudadana, Colombia.
- Ana Lúcia Pardo, Profesora, Brasil.
- Juan Retana Jiménez, Profesor, Brasil/Costa Rica.
- Emílio Carlos Ribeiro Tapioca, Profesor, Brasil.
- Belén del Rocío Moreno Cardozo, Escritora, Colombia.
- Guillermo Maximiliano Valdizán Guerrero, ArtistaVisual, Perú.
- Karen Ayala, Docente, Honduras.
- Adriana Santos Santana da Cruz Drica, Profesora, Brasil.
- Josué Méndez Cano, Profesor, México.
- Andrés Kozel, Investigador, Argentina.
- María Clara Galvis Patiño, Abogada, Colombia.
- Marta Rey, Ciudadana, Argentina.
- Evangelina Guerra Ruggieri, Docente, Uruguay.
- Yolanda Delgado Tinjacá, Maestra, Colombia.
- Alcira Forero, Antropóloga, EUA.
- Marta Villamizar, Campo, Colombia.
- Zoraida Mancipe Espitia, Ciudadana, Colombia.
- Jenet Tame, Profesora, México.
- Javier Contreras Villaseñor, Docente, México.
- Jesús Del Rosario, Músico, Venezuela.
- Haddad Amirator, Actor, Brasil.
- Myrna Pereira del Castillo, Pintora, Venezuela.
- Nayibe Elena Mahecha Conde, Escritora, Colombia.
- Rubiela Arboleda Gómez, Profesora, Colombia.
- Julián Illera Sarria, Profesor, Colombia.
- Jaime Blandón Schiller, Educador, Colombia.
- Viviana Mazón Zuleta, Bibliotecóloga, Colombia.
- Sonia Maesela Rojas Campos, Docente, Colombia.
- María Isabel González, Docente, Colombia.
- Claudio Núñez Molina, Trovador, Chile.
- Luis Hernando Rincón Bonilla, Educador, Colombia.
- Rafael Rivas Cabrera, Psicólogo, Venezuela.
- Jimmy Paucar, Estudiante, Ecuador.
- Carlos Humberto Illera Montoya, Profesor, Colombia.
- Yamile Rodríguez Sánchez, Ciudadana, Colombia.
- Edgar Enrique Moreno, Ciudadano, Colombia.
- Luis Alfredo Mancera Pérez, Investigador, Venezuela.
- Carlos Alberto Puerta Barrientos, Actor, Colombia.
- Jorge Torres Medina, Poeta, Colombia.
- Rodolfo Vega Hernández, Editor, México.
- Leonardo Torres Londoño, Poeta, Colombia/Francia.
- Ana Lyda Melo Montoya, Psicóloga, Colombia.
- Jorge Sáenz, Comunicador, Colombia.
- Pedro Sánchez Ruiz, Artista, Chile.
- Mario Fernando Polo, Guia, Colombia.
- José Menandro Bastidas España, Músico, Colombia.
- Luis Hernando Briceño Muñoz, Profesional, Colombia.
- Lígia Maria Vieira-da-Silva, Profesora, Brasil.
- Salima Cure Valdivieso, Antropóloga, Colombia.
- Luis Alfredo López Quinayás, Maestro, Colombia.
- Cecilia Graterol, Psicóloga, Venezuela.
- Leydy Martínez, Politóloga, Colombia.
- Alice Ruiz, Escritora, Brasil.
- Alberto Gómez Melo, Docente, Colombia.
- Juana Valentina Nieto Moreno, Investigadora, Colombia.
- Orlando Pantoja, ActivistaÉtnico, Colombia.
- Harley Zúñiga Clavijo, Docente, Colombia.
- Carlos Jaime Ramírez Pérez, Sociólogo, Colombia.
- Estefanía Yetzel Becerra Navarro, Escritora, México.
- Gisela Andrea Sanhueza Quezada, Escritora, Chile.
- Dionisio Rodríguez Paz, Administrador, Colombia.
- Álvaro Zambrano Gutiérrez, Artista, Colombia.
- Susana Rudas, Editora, Colombia.
- Sônia Weidner Maluf, Antropóloga, Brasil.
- Rafael Alexander Piña Azuaje, Profesor, Venezuela.
- Filipe Reis Melo, Profesor, Brasil.
- Julián Andrés Agredo Cuaspud, Profesor, Colombia.
- Tere Garduño Rubio, Educadora, México.
- Pedro Moreno, Ciudadano, Colombia.
- Sandra León Patiño, Docente, Colombia.
- Gerardo Salas Moncayo, Docente, Colombia.
- Anastasia Sonaranda, Músico, México.
- Daniel Héctor Rico Rodríguez, Ciudadano, Colombia.
- Kathia Salazar, Danza, Bolivia.
- Edmon Castell, Docente, Colombia.
- Gabriel Gargurevich Pazos, Periodista, Perú.
- Augusto Paniagua Pineda, Ingeniero, Colombia.
- Marcela Barrios, Economista, México.
- Nidia Marcela Montoya Rivera, Psicóloga, Colombia.
- Fernando Molina Jaimes, Docente, Colombia.
- Juan Sebastián Gómez-García, Antropólogo, Colombia.
- José Gómez, Escritor, Ecuador.
- Jaime Acosta, Columnista, Colombia.
- José Franklin Matías Valencia, Sociólogo, Ecuador.
- Edgar Alexen, Actor, México.
- Álvaro Hernández V, Escritor, Colombia.
- Luis Fernando Álvarez Arango, AsocVíctimas, Colombia.
- Juan Manuel Sánchez Garavito, Dramaturgo, Colombia.
- Jorge Posada, ArtistaVisual, Colombia/Estados Unidos.
- Daice Sánchez Roa, Artista, Colombia.
- Osvaldo Miguel Morales Barraza, Artista, Chile.
- Figueroa de Souza Santos Alonso, Músico, Brasil.
- Carlos Andrés Flórez Rojas, Psicólogo, Colombia.
- Yineth Angulo Cuéllar, Docente, Colombia.
- Andrés Uribe Botero, Poeta, Colombia.
- Ramiro Arango Escobar, Sacerdote, Colombia.
- Liliana Marcela Marentes Rodríguez, Escritora, Colombia.
- Gloria Gómez Ochoa, Comunicadora, Colombia.
- Luis Ernesto Vásquez Alape, Pedagogo, Colombia.
- Carlos Mario Uribe Álvarez, Poeta, Colombia.
- Carlos Julio Díaz Lotero, Sindicalista, Colombia.
- Beatriz Hincapié, Psicoanalista, Colombia.
- Miguel Ángel Sandoval, Escritor, Guatemala.
- Raúl Figueroa Santri, Editor, Guatemala.
- Blanca Inés Corredor Amador, Empleada, Colombia.
- Miguel Ángel Galván, poeta, México.
- Daniel Acevedo Arango, Poeta, Colombia.
- Manuel José García Ruíz, Escritor, Venezuela.
- Clara Andrade Patarroyo, Docente, Colombia.
- Carlos Mejía, Profesor, Colombia.
- Francisco Javier Lira Bianchi, Economista, Chile.
- Alma Leticia Benítez, Bailarina, México.
- Minerva González Vergara, Actriz, Chile.
- Jaime Guendelman, Diseñador, Chile.
- Carlos Uribe, Ingeniero, Colombia.
- Nancy Carrillo Mora, Docente, España.
- Jorge Omar Toro Puerta, Artista, Colombia.
- María Elena Domínguez Benítez, Ciudadana, Chile.
- José Luis Martínez C, Antropólogo, Chile.
- María Ángela Sanzón Guerrero, Gestora, Colombia.
- Carlos Nicolás Hernández, Editor, Colombia.
- Andrea Carolina de Luque Fernández, Bióloga, Colombia.
- Vladimir de Jesús Bermúdez García, Docente, Colombia.
- Eduardo González, Poeta, Colombia.
- Javier Orlando Rey Ramírez, Cineasta, Colombia.
- Fredy Oswaldo González Cordero, Dramaturgo, Colombia.
- Claudia Aguilera Neira, Comunicadora, Colombia.
- Nikolay Andrés Rodríguez Pava, Poeta, Colombia.
- Winston Morales Chavarro, Poeta, Colombia.
- Javier Caballero Sánchez, Profesor, Colombia.
- Nidia Garrido, Escritora, Colombia.
- Alejandra Guarín, Actriz, Colombia.
- Miguel Antonio Chavarro Buriticá, Periodista, Colombia.
- Yasmín Sabbag de Tarud, Administradora, Colombia.
- Clara Inés Bohórquez Buitrago, Ciudadana, Colombia.
- Sylvia De Castro, Psicoanalista, Colombia.
- Fabiola Estrada Herrera, Historiadora, Colombia.
- Paula Gutiérrez de Piñeres, Abogada, Colombia.
- Mary Candelo Ramirez, Docente, Colombia.
- Patricia Troncoso Robles, Ex-presa política mapuche, Chile.
- Luis Fernando Parra Paris, Investigador, Colombia.
- Claudio Albertani, Profesor, México.
- José de Jesús Atehortúa Sánchez, Silletero, Colombia.
- Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz, Escritor, Colombia.
- Nancy del Carmen Arcos Enríquez, Docente, Colombia.
- Marta Escudero, PromotoraSocial, Colombia.
- Leonor Amelia Pérez Muriel, Titiritera, Colombia.
- Gloria Jiménez, Docente, Colombia.
- Lucy Fernández S, Ciudadana, Colombia.
- Jorge Fernando Holguín Godoy, Ciudadano, Colombia.
- Lilián Zulima González Huertas, Poeta, Colombia.
- Ivonne Natalia Peña Pedraza, Artista, Colombia.
- Carlos Pérez Muriel, Ciudadano, Colombia.
- José Alexander Morales Carvajal, Director teatral, Colombia.
- Arturo Espinosa T, Ciudadano, Colombia.
- Nelson Ricardo Amaya E, Escritor, Colombia.
- Diego A Sierra Enciso, Artista, Colombia.
- Luis Jaime Rojas Rodríguez, Pintor, Colombia.
- Alejandro Monsalve Rodríguez, Artista, Colombia.
- Liliane Marie Blaser Aza, Documentalista, Venezuela.
- Lucia Pulido Reyes, Música, Colombia.
- Tania Álvarez, Maestra, México.
- Elisa Ramírez, Escritora, México.
- Italo Eugenio Larrinaga Martínez, Agrónomo, México.
- Luz Marina Vanegas López, Maestra, Colombia.
- Alfredo Toledo, Ciudadano, Chile.
- Hernán E Flores Marín, Cantautor, Chile/Australia.
- Valeria Ysunza, Profesora, México.
- Alba Betancourt, Artista, Francia.
- Mauricio Dorantes, Profesionista, España.
- Jorge Humberto Muñoz Villarreal, DirectorEscénico, Colombia.
- Sonia Pineda Medina, Actriz, Colombia.
- Ligia Inés Alzate Srias, Docente, Colombia.
- Teresa Oñate y Zubia, Filósofa, España.
- Claudia Christiansen, Música, Argentina.
- Piedad Ortega Valencia, Poeta, Colombia.
- Claudia Rodríguez María, Fisioterapeuta, Colombia.
- Gustavo Tatis Guerra, Escritor, Colombia.
- Miriam Alicia Sendoya Guzmán, Poeta, Colombia/Chile.
- Christian Elías Cafatti, Ingeniero, Chile.
- Ximena Robles Martínez, Antropóloga, México.
- Adriana Martínez, Actriz, Colombia/España.
- Doris Sarria, Artista, Colombia.
- Paola Vernot, Periodista, Colombia.
- Silvana María Amashta, Ciudadana, Colombia.
- Lucía Amaya, Artista, Colombia.
- Ana Bolena Escobar María, Ingeniera, Colombia.
- Isaac Ángeles Contreras, Profesor, México.
- Gloria Pimentel Chagoya, Cuentista, México.
- Sheila Flynn, Banker, EUA.
- Marcia Moya, Psicóloga, Chile.
- Ana Luz Quintanilla, Profesora, México.
- Delia Itzel Herrera Reyes, Escritora, México.
- Lizeth María Cantillo Jiménez, Actriz, Colombia.
- Elena Martin Lunas Rodríguez, Matemática, México.
- Leonardo Cubillos Rodríguez, Audiovisual, Colombia.
- Leticia Ramírez, Ciudadana, México.
- Kathe Silva, Artista, Colombia.
- Maya López Ramírez, Escritora, México.
- Armida Ofelia Hernández Lozano, Psicóloga, México.
- Laura Victoria Vera Vera, Poeta, Colombia.
- Juan Eduardo Guerrero Espinel, Médico, Colombia.
- Esther Téllez, Artista, México.
- Andrea Parra Moreno, Ciudadana, Colombia.
- Stephanie Barraza López, Socióloga, Chile.
- Jorge Diego Acosta Correa, Anestesiólogo, Colombia.
- Claudia Fernanda Artunduaga Quisaboni, Docente, Colombia.
- Rafael Catana, Compositor, México.
- Héctor Patiño Díaz, Músico, Colombia.
- Ana María Soleibe, Médica, Colombia.
- María del Carmen Bojórquez Juzaino, Investigadora, México.
- Lena Díaz Ortiz, Difusora, México.
- Eduardo Meneses, Músico, Ecuador.
- Juan Daniel Segebre Hadue, Ingeniero, Honduras.
- Pablo Angarita Sabi, Dramaturgo, Colombia.
- Viviana Ordóñez García, Psiquiatra, Colombia.
- Agustín Velloso Santisteban, Ciudadana, España.
- Italo Gonzalo Cortés Alfaro, Profesor, Venezuela.
- Carlos Eduardo Martínez Noguera, Docente, Colombia.
- Alicia María Herrera Moreno, Cineasta, Uruguay.
- Rosa Isela Méndez Bahena, Profesora, México.
- Ada Margarita Ariza Aguilar, Artista, Colombia.
- Heba Omar Ibrahim Arabiyat Godines, Ciudadana, Suecia.
- Gloria Yadira González Valdivia, Socióloga, Nicaragua.
- Carlos Hugo Viteri Ruiz, Ciudadano, Ecuador.
- Victoria Balmaceda, Salud, Nicaragua.
- Martha Cecilia Roncancio Romero, Educadora, Colombia.
- Luz Marina Landinez, Humanista, Colombia.
- Fabio Morales, Ciudadano, Nicaragua.
- Hugo Manuel Flórez Álvarez, Filósofo, Colombia.
- Carlos Becerra, Investigador, Colombia.
- Ligia Isabel Vigoya Echeverry, Médica, Colombia.
- Martha Bartels de Ulloa, Ciudadana, Colombia.
- Orlando Luis Japas, Pastor Cristiano, Honduras.
- Benjamín Méndez Bahena, Profesor, México.
- Andrés Araya Alemparte, Profesor, Chile.
- Giovanni Molano Cruz, Sociólogo, Colombia.
- Gloria Moreno, Periodista, Colombia.
- Andrea Cabello, Psicoterapeuta, México.
- Claudia Cano Correa, Antropóloga, Colombia.
- Nancy Medina Olaya, Ciudadana, Colombia.
- Catalina del Pilar Mejía López, Abogada, Colombia.
- Gabriela del Valle Pugnataro, Científica, México.
- Polo Castellanos, Muralista, México.
- Wendy De la Rosa, DefensoraDDHH, México.
- Carlos García Tobón, Internacionalista, Colombia.
- Laura Díaz Ortiz Salgado, Profesora, México.
- Fernando Bernal Castillo, Sociólogo, Colombia.
- Jorge Luis Deras Flores, Médico, Honduras.
- Federico Arbeláez Cano, Productor musical, Colombia.
- Saúl Arana Castellón, Politólogo, Nicaragua.
- Manuel Vega Vargas, Docente, Colombia.
- Alejandra Díaz Ortiz, Escritora, México.
- Marta María Saade Granados, Antropóloga, Colombia.
- Natalia Catalina Machado López, Médico, Colombia.
- Gabriela Barragán Campos, Profesora, México.
- Ernesto Montes Hernández, PromotorCultural, México.
- Patricia Chavero Gómez, Socióloga, México.
- Pilar Candela Martín, Bióloga, México.
- María Alice Bueno Accorsi, Arquitecta, Brasil.
- Imuris Valle, Investigadora, México.
- Carlos Moisés Del Cid García, DefensorDDHH, Honduras.
- Dana Kamila Corredor Silva, Bailarina, Colombia.
- Sergio Madrid, Ciudadano, México.
- Laura Ríos, Coreógrafa, México.
- Epifanio Arévalo Quicasan, Zootecnista, Colombia.
- Esteban Ardila Platarrueda, Artista, Colombia.
- Amparo Osorio, Poeta, Colombia.
- Alba Nelly Cárdenas Gutiérrez, Ingeniera, Colombia.
- Sara Martínez Ayala, Docente, México.
- Silvia Elena Maya Vega, Abogado, Nicaragua.
- Sami Anton Handal Handal, Maestro, Honduras.
- Catalina Carmona Ruiz, Profesora, Colombia/España.
- Caterina Villa De Liguori, Antropóloga, Colombia.
- Ramón Martínez-Coria, Antropólogo, México.
- Juan Alfonso Barrero Zabaleta, Filósofo, Colombia.
- Cecilia Traslaviña, Realizadora audiovisual, Colombia.
- Marcela Cano, Bióloga, Colombia.
- Miguel Angel Díaz Cordero, Coreógrafo, México.
- Gilma de los Ríos Tobón, Escritora, Colombia.
- Guillermo Ramírez, Docente, México.
- Carmen Huerta Crespo, Investigadora, México.
- Joann McKinlay, Artista, Canadá/México.
- Liliana María Zapata Hernández, Escritora, Colombia.
- María Gracia Castillo Ramírez, Ciudadana, México.
- Brenda Naranjo Montaño, Artista, México.
- Salvador López Sánchez, Artista, México.
- Cecilia Candelaria, Fotógrafa, México.
- Josefina Ramírez Velázquez, Antropóloga, México.
- Gabriela Zepeda García Moreno, Arqueóloga, México.
- Juanita Gana Quiroz, Escritora, Chile.
- María Rosario Cardoso, Cronista, México.
- Mauricio Martínez, Museólogo, Colombia.
- Ana Fernanda Urrea, Ciudadana, Colombia.
- Beatriz Vanegas Athias, Escritora, Colombia.
- Rocío Silva-Santisteban, Escritora, Perú.
- Roberto Elier, Traductor, México.
- Francisco Herrera Sipriano, Historiador, México.
- Pedro Saboulard, Escritor, Colombia.
- Beatriz Lucia Cano Sánchez, Historiadora, México.
- Pascual Mendoza, Ingeniero, Chile.
- Carlos Alexander Gavidia Gaviria, Artista, Colombia.
- Juan Manuel Díaz Yarto, Artista, México.
- Claudia Victoria Girón Ortiz, Psicóloga, Colombia.
- Esperanza Vera Arias, Educadora, Colombia.
- Iván Jiménez Olano, Abogado, Colombia.
- Carla Patricia González Canseco, Escritora, México.
- Julio Muñoz Rubio, Biólogo, México.
- Pablo Ángel Lugo, Artista, México/UK.
- José Luis Gil Carrasco, Músico, España.
- Héctor Hernán Hurtado Botero, Poeta, Colombia.
- Francisco Javier Sancho Mas, Escritor, España.
- Gabriel Iriarte Núñez, Editor, Colombia.
- Mary Soto, Escritora, Perú.
- Jesús Antonio Nivia Gil, Economista, Colombia.
- Ricardo Garzón, Economista, Colombia.
- Helena Acosta, Psicóloga, Colombia.
- Gonzalo Alvarino Montañez, poeta, Colombia.
- Alejandra Araceli Jiménez Martínez, Terapeuta, México.
- Juan Brito Cordero, Sociólogo, República Dominicana.
- Oscar T Tejada, Pensionado, Colombia.
- Carlos Miliany, Dramaturgo, Colombia.
- May Rivas de la Vega, Poeta, Perú.
- Mauricio Betancourt, Docente, Colombia.
- Fernando Sánchez Martínez biólogo, Biólogo, México.
- Maria Celina D’Araujo, Profesora, Brasil.
- Maritza Bernal, Artista, Colombia.
- Piedad Gómez Murcia, Ciudadana, Colombia.
- Beatriz Vejarano Villaveces, Politóloga, Colombia.
- Manuel Diego Hernández, Historiador, México.
- Silvia Rosina Valcárcel Carnero, Escritora, Perú.
- Denise Hellion, Historiadora, México.
- Clara Elena Rangel Fonseca, Artista, Colombia.
- Rosa Puga, Ciudadana, México.
- Luis Fernando Rodríguez Ángel, Artista, Colombia.
- Victoria Bojórquez Diego, Arqueóloga, México.
- Alberto Pérez Schoelly, Escritor, México.
- Teresa Zacarias, GestoraCultural, México.
- Karla Eugenia Figueroa Montero, PromotoraCultural, México.
- Tania Olhovich, Actriz, México.
- Tania Mena Bañuelos, Historiadora, México.
- María Eugenia Díaz Ramírez, Psicóloga, Colombia.
- Santo Salvador Cuevas Jiménez, Profesor, República Dominicana.
- Eduardo Ignacio Gómez Espinosa, DirectorEscénico, México.
- Ángel Zambrano, Ciudadano, México.
- Luis Fernando Baquero, Poeta, Colombia.
- María del Carmen De Lara Rangel, Cineasta, México.
- Julio Cuevas, Catedrático, República Dominicana.
- Luz Neira Alandete Baloco, Antropóloga, Colombia.
- Miguel Maldonado Carballo, Escritor, Nicaragua.
- Marta Leonor Jasbón Murra, Pintora, Colombia.
- Carmiña Navia Velasco, Investigadora, Colombia.
- Ireri de la Peña, Fotógrafa, México.
- Susana García Sánchez, Docente, México.
- Tamara Ibarra, Artista, México.
- Carolina Kerlow, Artista, México.
- Nasif Masad, Inversionista, Chile.
- Gonzalo Rocha González Pacheco, Caricaturista, México.
- Carolina Holguín, Docente, Colombia.
- María Eugenia Chávez Fonseca, Periodista, México.
- Juan Carlos Gil, Editor, México.
- Jaime Abedrapo Rojas, Profesor, Chile.
- Irma Arce Fuentes, Danza, México.
- Sofia Landinez León, Ciudadana, Colombia.
- Georgina Gutiérrez Alvarado, Comunicadora, México.
- Jorge Ragal, Poeta, Chile.
- Enrique Rajchenberg, Profesor, México.
- Vilma Amparo Gómez Pava, Promotora Lectura, Colombia.
- Sergio Olhovich, Director de cine, México.
- Gonzalo Mejía García, Médico, Colombia.
- Jessica Atal Kattan, Escritora, Chile.
- Pablo Mora Calderón, Antropólogo, Colombia.
- Helena Yrízar Rojas, Psicoanalista, México.
- Héctor Jaimes Paredes, Profesor, México.
- Gustavo Sánchez Prieto, Abogado, Colombia.
- Luisa Riley, Documentalista, México.
- Nayaret Saúd Costa, Psicoanalista, Chile.
- Pata Coche, Escritora, Uruguay.
- Italo Polizzi Bustos, Músico, Chile.
- Laura Martínez Ayala, Coreógrafa, México.
- Pedro Prado, Autor, Chile.
- Alan Roth, Cineasta, México.
- Patricio Manuel Cavieres Contreras, Medioambientalista, Chile.
- Farha Nasra, Escritora, Chile.
- Cesar Alejandro Fuentes Silva, Antropólogo, Chile.
- Asunción Velilla, Pintora, Colombia.
- Fernando García Córdoba, Docente, México.
- Luz Danelly Vélez Flórez, Docente, Colombia.
- Enrique Nieto Sotelo, Profesor, México.
- Margarita Guzmán, Artista, Colombia.
- Henry Sarabia Angarita, Profesor, Colombia.
- Jaime Hales, Escritor, Chile.
- Claudia Catelli, Artista, México/Brasil.
- Gabriela Monardes Skinner, Enfermera, Chile.
- Alvaro Rodríguez, Pedagogo, Colombia.
- Aurora Eloísa Pedroche Orozco, Ciudadana, México.
- Julio Fared Awad Yépez, Escritor, Ecuador.
- Sergio Mansilla Torres, Escritor, Chile.
- Mabel Fuentes Sánchez, Ciudadana, Chile.
- Patricio Garrido Jerez, Sociólogo, Chile.
- Jorge Sacaan Riadi, Fotógrafo, Chile.
- Santiago Naranjo Vélez, Ambientalista, Colombia.
- Mercedes Ramírez -Aviles, Cineasta, Costa Rica.
- Nicole Villalobos Mora, Cineasta, Costa Rica.
- Nely Lucano, Profesora, México.
- Mauricio Amar, Filósofo, Chile.
- Estefanie Céspedes Meza, Cinematógrafa, Costa Rica.
- Laura Astorga Carrera, Cineasta, Costa Rica.
- Jenny Pavisic, Psicoanalista, México.
- Reynaldo Lacamara, Escritor, Chile.
- Aida Haleby, Abogado, Chile.
- Francisco José Muñoz Mejía, Oficinista, Nicaragua.
- Diana Mirian Miloslavich Tupac, Escritora, Perú.
- Ricardo Antonio Domínguez Guerrero, Médico, Colombia.
- Carlos Duica Cuervo, Arquitecto, Colombia.
- Álvaro Luna Porras, Asociacionista, Colombia.
- Michel Croz, Poeta, Uruguay.
- Paula Andrea Romero Sánchez, Docente, Colombia.
- Cecilia de loa Ángeles Almarza Nazar, Escritora, Chile.
- David Herrera Santana, Profesor, México.
- Amalia Attolini Lecón, Antropóloga, México.
- Juan Andrés Sicchar Vilchez, Poeta, Perú.
- Flor de María Finlay Ocaña, Activista, Colombia.
- Maru Hernández Celis, Fotografa, Chile.
- Carolina Correa Guzmán, Varios, Chile.
- Miguel Ángel Ábrica Sánchez, Músico, México.
- Omar Joaquín Agudelo Suárez, Pediatra, Colombia.
- Teresa Niubo, Activista, Catalunya.
- Harry Abrahams, Ingeniero civil, Chile.
- Cynthia Elena Corona Álvarez, Poeta, México.
- Clara Inés Roncancio Valbuena, Docente, Colombia.
- Alice Nagai, Biologa, Brasil.
- Lilia Gutiérrez Riveros, Escritora, Colombia.
- Luis Mauricio Fajardo, Ingeniero, Colombia.
- Napoleón Orozco Jaramillo, Pensionado, Colombia.
- Paulina Heyck, Psicóloga, Colombia.
- Paula Maritza, Ciudadana, Colombia.
- Antonio Diego Hernández, Cineasta, México.
- Fernanda Paz, Antropóloga, México.
- Carla Sandoval Santos, Psicóloga, Chile.
- Faride Zeran, Periodista, Chile.
- Angela Cruz R, Docente, Colombia.
- María Pía Zeran Ruiz Clavijo, Arquitecta, Chile.
- Rosabetty Muñoz, Poeta, Chile.
- Ximena Poo, Periodista, Chile.
- Maribel Mora Curriao, poeta, Chile.
- Beatriz Cervantes Jauregui, Historia, México.
- Irene Abujatum Tala, Gestora cultural, Chile.
- Gladys Jimeno Santoyo, DDHH, Colombia.
- Jorge Enrique Duarte Vàsquez, Médico, Colombia.
- David Ricardo Hevia Penna, Poeta, Chile.
- Cristina Santana, Docente, Colombia.
- María Soledad Falabella Luco, Profesora, Chile.
- Germán Rojas, Poeta, Chile.
- Marcos Antonio Cordero Pérez, Sociologo, Nicaragua.
- Gonzalo Diaz, Artista, Chile.
- Ariel Razquin Cornelli, Trabajador, Nicaragua.
- Ileana Morazan, Socióloga, Nicaragua.
- Carol María Bendaña Mendoza, Periodista, Nicaragua.
- Euler Ricardo Ruiz Laos, Sindicalista, Colombia.
- Silvia Susana Kuncar Sarras, Periodista, Chile.
- Roxana Pey Tumanoff, Académica, Chile.
- Dennis Palma, Sociologo, Nicaragua.
- Francisco Atencia Gòmez, Dicente, Colombia.
- Nury González, Artista, Chile.
- Hilda Carrera Gamonal, Escritora, Chile.
- Emilio Jorge Santiestevez, Abogado, Bolivia.
- José Martínez Investigador, Investigador, Nicaragua.
- Francisco Tomàs Atencia Gomez, Docente, Colombia.
- Luis Rojas Aguirre, Economista, Chile.
- Fernando Jaramillo Castillo, Artesano, Chile.
- Merlo Emilio Moraga Alonso, Maestro, Nicaragua.
- Judith Alicia Jaitov Cornelli, Enfermera, Uruguay.
- César Lazo, Poeta, Honduras.
- Álvaro Arroyo Pineda, Jubilado, Nicaragua.
- L Violeta Meza García, Profesora, México.
- Manuel Antonio Ortiz Hernández, Abogado, Nicaragua.
- Hermes Zelaya, Actor, Honduras.
- Fernando Pachón Piñeros, Abogado, Colombia.
- Melissa Merlo, Poeta, Honduras.
- Norma Beatriz López Suárez, Escritora, México/Argentina.
- Norma López Suárez, Escritora, Argentina/Mexico.
- Oscar Enrique Betanco Palacios, Docente, Nicaragua.
- Edgar Aníbal Roa, Comunitario, Colombia.
- Osvaldo Alfredo Vega Oses, Sociólogo, Chile.
- Luz Marilce Benítez Rincón, Comunicadora, Colombia.
- Yolanda Gómez Mendoza, Docente, Colombia.
- Ángela Sandoval, Antropóloga, México.
- Gladyz González, Artista, Colombia.
- Juan Carlos Greco, Sacerdote, Argentina.
- Anarzu Cifuentes, Artista, Colombia.
- Ada Membreño, Escritora, El Salvador.
- María Inés Valencia Basualto, Artesana, Chile.
- Raquel Esther Cañas, Poeta, EL Salvador.
- María Cecilia Aliaga Rejtman, Artista, Perú.
- Daniel Pérez Segura, Escritor, México.
- Enrique Sánchez Hernani, Poeta, Perú.
- Ricardo Cabezas, Agrónomo, Chile.
- Sergio Osmín Sabillón Reyes, Músico, Honduras.
- Patricia Arévalo, Editora, Perú.
- Ana Harcha Cortés, Artista, Chile.
- Alejandro Taborda Granada, Artista, Colombia.
- Leyla Majluf, Actriz, Perú.
- Karla I Herrera Amador, Narradora, Honduras.
- Darío Salinas Figueredo, Sociólogo, México.
- Ricardo Gadea Acosta, Escritor, PERÚ.
- Francisco José Padilla Brenes, Humano, Nicaragua.
- Sara Hurtado, Educadora, Espalda.
- Henry Beltrán vera, Abogado, Colombia.
- Joaquín Claudín Zabarain, Científico, España.
- Alejandro Herrera, Profesor, México.
- Florencia Peña, Profesora, México.
- María de los Llanos Álvarez Jiménez, Economista, España.
- Carlos Alberto Bracho León, Investigador, Venezuela.
- José Cesáreo Sánchez-Manzano Álvarez, Jubilado, España.
- Enrique Alfonso Darras Marti, Médico, Chile.
- Blanca Yaneth González Pinzón, Educadora, Colombia.
- Fernando Voigt Claus, Psiquiatra, Chile.
- Gabriela Aguilera Valdivia, Escritora, Chile.
- Sibel Bayrak, Enfermera, Colombia.
- María Paula Bolaños Colmenares, Artista, Colombia.
- Fabiano Batista de Almeida Trezeano, Bancários, Brasil.
- David Peralta Castro, Medico, Chile.
- Eduardo Rueda, Profesor, Colombia.
- Patricia Cecilia D’Angelo, Psicóloga, Argentina.
- Paula Gempeler Rojas, Filósofx, Colombia.
- Sandra Acevedo, Docente, Uruguay.
- Ruth M Quevedo Fique, Economista, Colombia.
- Jorge Coronel López, Economista, Colombia.
- Frank Molano Camargo, Profesor, Colombia.
- Guillermo Pérez Rangel, Cultor, Comlobia.
- Jorge Hernando Cáceres Cruz, Sociólogo, Colombia.
- Manuel Salamanca, Ciudadano, Colombia.
- Henry Carrillo Niño, Filósofo, Colombia.
- Virgilio Antonio Guardiola Gamez, Artista pintor, Honduras.
- Fernando Castillo, Ciudadano, Chile.
- Aura Ruiz, Consultora, Colombia.
- Rodolfo Ignacio Lama Tauler, Filósofo, Chile.
- Sara Mejía Botero, Docente, Colombia.
- Linda Lema Tucker, Escritora, Perú.
- María Martínez Martínez, jubilada, Chile.
- Patricia Rodríguez Santana, Socióloga, Colombia.
- Diana García Rivera, Comunicadora, Francia.
- Ruth Lanna Ruth, Editora, Brasil.
- Néstor Fajardo Mora, Docente, Colombia.
- Milton Hatoum, Escritor, Brasil.
- Wilson Rodríguez, Artista, Colombia.
- Miguel Rivas Robledo, Músico, Colombia.
- Gloria Gaitán, Neurociencia Social, Colombia.
- José Enrique González Ruiz, Humanista, México.
- Luis Francisco Bustamante Díaz, Escultor, Colombia.
- Claudia Yaneth Ospitia Rojas, Artista, Colombia.
- Manuel Kingman Goetschel, Artista, Ecuador.
- Pedro Elías Galindo León, Profesor, Colombia.
- Gamal Rumman, Abogado, Honduras.
- Manuel Villar Burchard, Periodista, Chile.
- Karina Cordero Salazar, Comunicadora, Colombia.
- Lucia Barbosa Diaz, Psicóloga, Colombia.
- Jorge Manuel Téllez Campos, Productor, Nicaragua.
- Aldir González Morelos, Arqueóloga, México.
- Camilo Elías Lizarazo Olaya, Escritor, Colombia.
- Henry Bocanegra Acosta, Docente, Colombia.
- Roberto Rivera Vicencio, Escritor, Chile.
- Cecilia Aravena Zúñiga, Escritora, Chile.
- Nohora Pedraza, Socióloga, Colombia.
- Salma Yessika Goycochea Majluf, Asistente, Perú.
- Loreto Vargas Godoy, Médico, Chile.
- Oswaldo Sauma Aguilar, Poeta, Costa Rica.
- Israel Antonio Cortez Lazo, Abogado, Nicaragua.
- Nádia Cortez Brasil, Professora, Brasil.
- Fábio Peña, Geólogo, Colombia.
- Oscar Saavedra Villarroel, Poeta, Chile.
- Margarita Araceli Méndez Bahena, Ciudadana, México.
- Fernando Triviño Beltran, Medico, Colombia.
- Paulina Garcia, Poesia, Chile.
- Carlos Gómez Montoya, Músico, Colombia.
- María Clara Guillén, Investigadora, Colombia.
- Clara Elena Merino Serrano, Militante, Ecuador.
- Guillermo Saravia Giraldo, Profesor, Perú.
- Willy Gómez Migliaro, Escritor, Perú.
- Carolina Diva Wemyss Cumsille, Ciudadana, Chile.
- Luis Fernando Correal Núñez, Arquitecto, Colombia.
- Sheila Vivas Hurtado, Trabajadora Social, Colombia.
- Michael Marzuqa, Ingeniero, Chile.
- Mélida García, Economista, Europa.
- Esteban Hadjez Berríos, Profesor, Chile.
- Patricia Giacaman, Administrador, Chile.
- Elkin Alfonso González torres, Ciudadano, Canadá.
- Tilsa Otta Vildoso, Escritora, Perú.
- Juan Ramón Tinoco Quezada, Contador, Nicaragua.
- Eduardo Contreras Villablanca, Escritor, Chile.
- Patricio Rivas Castillo, Antropólogo, Chile.
- Mladen Yopo Herrera, Politólogo, Chile.
- Constantino Marzuqa, Actor, Chile.
- Katherine Geraldine Medina Rondón, Docente, Perú.
- Josefina Muñoz Valenzuela, Editora, Chile.
- Francisco Javier Chaves Garzón, Escritor, Colombia.
- Luz Marina Suaza Vargas, Antropóloga, Colombia.
- Kevin Holmes, Traductor, Chile.
- Lina Cortes Giraldo, Secretaría, Colombia.
- Alexis Daniel Rosim Millán, Barista, México.
- Ricardo Alberto Tobar Toledo, Rito, Chile.
- Francisco Gómez Zúñiga, Músico, México.
- Fernando Arthur de Freitas Neves, Professor, Brasil.
- Walter Mondragón, Comunicador, Colombia.
- Maria Isabel Casas Herrera, PedagogaDDHH, Colombia.
- Amada Benavides, Educadora, Colombia.
- Dionisio Port Baró, Professor, Brasil.
- Eduardo Antonio Espinoza Cardoza, Agricultor, Nicaragua.
- Rocío Reyes, Profesora, Chile.
- Francisco Ramírez Cuellar, Abogado, Colombia.
- Luis Ernesto Tricot Novoa, Sociólogo, Chile.
- Alejandro Macías Díaz, Cineasta, México.
- Isabel Caro López, Ciudadana, Colombia.
- María Isabel García Mayorca, Poeta, Colombia.
- Orlando Enrique Mora, Ciudadano, Nicaragua.
- Francisco Felipe Salhe Readi, Artista, Chile.
- Juan Alamiro Silva Urra, Médico, Chile.
- Marvin Antonio Prado Rosales, Estudiante, Nicaragua.
- Hernán Ávalos Narváez, Periodista, Chile.
- Gerardo Cajamarca Alarcon, AsesorPolitico, Colombia.
- MaTeresa Galindo, Diseñadora, Colombia.
- Eliana Ramos, Professora, Brasil.
- Hugo Alamo, Ingeniero, Chile.
- Christian Pablo Chahuán Sarras, Abogado, Chile.
- Conceição Maria Rocha de Almeida Concha, Ciudadana, Brasil.
- Luz Marina Fonseca Velandia, Docente, Colombia.
- Magaly Jacob Rabi, Socióloga, Chile.
- José Gabriel Fonseca Parra, Abogado, Colombia.
- Rafael Vega Musre, Abogado, Chile.
- Carlos Varón, Naturalista, Colombia.
- Fernando Cano Busquets, Periodista, Colombia.
- Mónica Zambrano Vélez, Ergónoma, Colombia.
- Nydia Contardo Guerra, Serhumano, Chile.
- Leonardo Cáceres Castro, Periodista, Chile.
- Daniel Alejandro Reyes Contardo, Ingeniero, Chile.
- Carlos Jiménez Romera, Urbanista, Colombia.
- Eduardo Márceles Daconte, Escritor, Colombia.
- Gabriela Meza Diaz, Periodista, Chile.
- Miguel Ángel San Martín González, Periodista, Chile.
- Nuria Torres, Terapeuta, México.
- Víctor Escobar, Poeta, Chile.
- Ana Catalina Juárez Oechler, GestiónCultural, México.
- Ángel Perea Escobar, Investigador, Colombia.
- Héctor Armando Navarro Algarra, Comunicador, Colombia.
- Martha Elena Eyzaguirre Ordóñez, Educadora, México.
- Renato Aníbal Garrido Villegas, Matrón, Chile.
- Lola Villacob Rangel, DefensoraDDHH, España.
- Ana Ramos Setti, Medico, Chile.
- Maite Brosa, Profesora, México.
- Edmundo Quezada, Maestro, México.
- Elinett Wolff, Ingeniero, Chile.
- Luis Alberto Cuevas Gómez, Maestro, Colombia.
- Paola Schlaepfer Pedrazzini, GestoraCultural, México.
- Cristo Hoyos, Artista, Colombia.
- Carlos Gálvez Giraldo, Ciudadano, Perú.
- Daniel Márquez, Promotor, México.
- Gabriela Olivo de Alba, Artista, México.
- Erasmo López Ávila, Periodista, Chile.
- Isabel del Carmen Castillo, Arquitecta, Nicaragua.
- Judith Hernández Aranda, Arqueóloga, México.
- Angelica Beas Millas, Periodista, Chile.
- Clara Inés Ariza Monedero, Actriz, Colombia.
- Enrique Javier Fernández, Periodista, Chile.
- Juan Banderas Casanova, Abogado, Chile.
- Juan Camilo Valencia Porras, Estudiante, Catalunya.
- Julio Araya Toro, Escritor, Italia.
- Orlando Ortiz Medina, Economista, Colombia.
- Ismael Ortiz Medina, Antropólogo, Colombia.
- Marcela Rodríguez Valdivieso, Poeta, Italia.
- Amalfi Rendon, Artista, Francia.
- Gabriela Soto, Escritora, Honduras/España.
- Mauricio Morales, Lector, México.
- Claudio Finch Valenzuela, Humano, Chile.
- Eduardo Sergio Pérez García, Estudiante, España.
- Miguel Ángel Rivera González, Psicólogo, Colombia.
- Nora Monterde, Terapeuta, México.
- Leonora Reyes Jedlicki, Historiadora, Chile.
- Vidal Ocampo Morales, Ciudadano, México.
- María Isabel Vélez Restrepo, Artista, Colombia.
- Ana Cecilia Romero Moran, Ciudadana, México.
- Marcela Guadalupe Pino Arraño, Docente, Chile.
- Flavio Peña Pérez, Lingüísta, Colombia.
- Diana Turner Barragán, Freelance, México.
- Nicolas Ogno Aguad, Programador, Chile.
- Carmen Nozal, Escritora, México.
- Aníbal Rojas, Educador, Colombia.
- María Eugenia Camus Poblete, Periodista, Chile.
- Marcela Lemarie, Artista, Colombia.
- Danielle Araujo, Professora, Brasil.
- Ana Deysis Calderón Guevara, Ciudadana, Colombia.
- Faustino Ortega Pérez, Ciudadano, México.
- Beatriz Calvo Cifuentes, Actriz, Colombia.
- Miguel Davagnino, Locutor, Chile.
- Carolina Vivas Ferreira, Dramaturga, Colombia.
- Gladys Díaz, Periodista, Chile.
- Álvaro Antonio Pérez, Abogado, Nicaragua.
- Javier Monedero Gallego, Maestro, Colombia.
- Fernando Fernández-Flores, Periodista, Francia.
- Orlando Valdez, Jubilado, Argentina.
- Verónica Janssen Samanez, Empresaria, Perú.
- César Avelino Retamal Pezo, Escritor, Chile.
- Mercedes Arbizu, Actriz, España.
- Rosa González, Maestra, México.
- Alejandro Cabezas Guerrero, Escritor, Colombia.
- Annick Le Luel-Jolivet, Salud, Francia.
- Mariana Salido, Artista, México.
- Nube Sandoval, Directora teatral, Colombia.
- Bernardo Rey, Artista, Colombia.
- Sonia Edit Torres, Docente, Colombia.
- Sonia Abaunza Galvis, Actriz, Colombia.
- Nancy Rocío Gutiérrez Gómez, Historiadora, Colombia.
- Blanca Rizzo, Coreógrafa, Argentina/España.
- Lenka Chelen Franulic, Pintora, Chile.
- Edmundo Gálvez Asún, Jubilado, Chile.
- Irma Elvira Ganoza Macchiavello, Psicóloga, Perú.
- Manuel José Jiménez Gómez, Ingeniero, Colombia.
- Gloria Elena Erazo Garnica, Abogada, Colombia.
- Verónica Falconi, Actriz, Ecuador.
- Felipe De la Parra, Periodista, Chile.
- Katja Prager, Profesora, México.
- Marisa Trejo, Profesora, México.
- Silvia Patricia Pérez Candia, Ciudadana, Chile.
- Jaime Arellano Roig, Ciudadano, México.
- Amalia Cuervo Tafur, Antropóloga, Colombia.
- Blanca Castroviejo Liñero, Ciudadana, Chile.
- Victoria Bannura Bannura, Ciudadana, Chile.
- María Eugenia Castro Illanes, Abogada, Chile.
- Melita Carmen Velásquez Weisse, Profesora, Chile.
- Juan Guillermo Molina Pajón, Artista, Colombia.
- Doris Arbeláez Doncel, Musicóloga, Colombia.
- Mariano Morales, Escritor, México.
- Juan Guido Burgos Sotomayor, Profesor, Chile.
- Gloria Esperanza Mora Monroy, Docente, Colombia.
- Beatriz Rastaldo, Poeta, Argentina.
- Angélica Gutiérrez Cárdenas, Docente, Colombia.
- Marielle Palau, Socióloga, Paraguay.
- Victoria Juárez Upiachihua, Servidora, Perú.
- Jennifer Brooks, Maestra, México.
- Karin Elmore, Coreógrafa, Perú.
- Norma Sueli de Araújo Menezes, Professora, Brasil.
- Alfredo Antonio Ramos, Poeta, Venezuela.
- Francisco Javier Manterola Icaza, Artista, México.
- Ricardo de León, Poeta, México.
- Danahe Zablah, Psicóloga, Chile.
- Lukax Santana, Artista, Chile.
- José Antonio González Serrano, Consultor, México.
- Elda Aranda Borbón, Psicoterapeuta, México.
- Isabel Camargo, ARTISTA, Colombia.
- Minerva Garibay, Musica, México.
- Sandra Alarcón, Trabajadora, Colombia.
- Agustín Guambo, Poeta, Ecuador.
- Luz Marina Martínez Peláez, Musica, Colombia.
- Patricia José Douglas Villafañe, Bibliotecaria, Holanda.
- Hannah Lieberman, estudiante, EUA.
- Marcia Rodrigues, Profesora, Brasil.
- Mariela Jara Salas, Comunicación, Perú.
- Carlos López, Poeta, Guatemala.
- Aída Quiñones Torres, Profesora, Colombia.
- Esteban Charpentier, Poeta, Argentina.
- Leonor Crespo, Educadora, Alemania.
- Diego Mauricio Aponte Canencio, Médico, Colombia.
- Márcia Batista Ramos, Escritora, Brasil.
- Pablo Flórez Flórez, Comerciante, Colombia.
- Julia Margarita Bautista Polanía, Gestora, Colombia.
- Carlos Arturo Villamarín, Músico, Colombia.
- Marcela Rodríguez Pinzón, Psicóloga, Colombia.
- Claudia Platarrueda Vanegas, Antropóloga, Colombia.
- Jazmín Lukes Castrillón, Ecofeminista, Colombia.
- María Eugenia Ramírez Brisneda, Feminista, Colombia.
- Luis Avella, Politólogo, Colombia.
- Javier González, Profesor, México.
- Adriana Victoria Mejía Flórez, Artista, Colombia.
- Gladys Manrique Espíndola, Trabajadora Social, Colombia.
- Isolina Victoria Linóleo Lobos, Arquitecta, Chile.
- Carmen Victoria Blanco Valer, Educadora, Perú/Suecia.
- Esmeralda Guerra Pérez, GestoraCultural, Colombia.
- María Niño Corredor, Ciudadana, Colombia.
- Sandra Lema Ruiz, Artista, Chile.
- Bibiana Andrea Betancourth Barón, MaestraEscénicas, Colombia.
- Luna Vera, Artista, Colombia.
- Juan Manuel Matos López, Periodista, España.
- Pau Soler Domenech, Documentalista, Catalunya.
- Bertila Espino, Naturalista, Nicaragua.
- Leydis Linero Palma, Maestra, Colombia.
- Ángel María Páez Gómez, Escritor, Colombia.
- Gloria Esperanza Jaramillo Zuluaga, Artista, Colombia.
- Ronaldo Aguilar, Ingeniero, Chile.
- Danivir Kent Gutiérrez, Profesora, México.
- Francisco Navarro, Poeta, México.
- Julia Amparo Cifuentes Duque, Ciudadana, Colombia.
- Aura Linda Arguello Angulo, Ciudadana, Colombia.
- Rael Silva Morin, Periodista, Perú.
- Héctor Jaime Cifuentes Duque, Ciudadano, Colombia.
- Lyssette Reza, Pintora, México.
- Pablo Emilio Escobar Polania, Historiador, Colombia.
- Luis Dussan C, Abogado, Colombia.
- Tere González Cuamatzi, Maestra, México.
- Mariana Calle Cifuentes, Negocios, Colombia.
- Gloria Dellanid Marín Ríos, Docente, Colombia.
- Samuel López Padilla, JPIC, México.
- Ruby Stella Morales Sierra, Periodista, Colombia.
- Alex Emilio Hincapié Palmezano, Compositor, Ecuador.
- Manuel Chamorro, Docente, Colombia.
- Aura Janeth Hazbón, Ingeniera, Colombia.
- Viviana Vásquez, Humanista, Colombia.
- Marta Buriticá, Ciudadana, Colombia.
- Arabella Salaverry Pardo, Escritora, Costa Rica.
- Rafael Posada, Ciudadana, Francia.
- Ignacio Rodríguez Malagón, Artesano, México.
- Aline Mackissack Maldonado, Artista, México.
- Oscar Medina, Ingeniero, Colombia.
- Nidia Marina González Vásquez, Docente, Costa Rica.
- María Helena Céspedes Siabato, Poeta, Colombia.
- Luis Alberto Castaño Martínez, Periodista, Colombia.
- Adriana Hernández, Artista, EUA.
- Julián Eljach Pacheco, Médico, Colombia.
- Edilberto Rodríguez León, DefensorDDHH, Colombia.
- Álvaro Patiño, Profesor, Colombia.
- Erika Castro Becerra, Socióloga, Colombia.
- Rodrigo Flores Ortiz, Escultor, México.
- Rafael Moure, Fotógrafo, Colombia.
- Sofia Molano, Agropecuaria, Colombia.
- Gloria Elena Gutiérrez Ortiz, Escritora, Colombia.
- Olga Goldenberg Guvara, Poeta, Costa Rica.
- Nelson Orlando Pérez Peña, DefensorDDHH, Colombia.
- Susana Maribel Ilizarbe Pizarro, Antropóloga, Perú.
- Luis Eduardo Arroyo Sanabria, Ciudadano, Colombia.
- Muriel Angulo, Artista, Colombia.
- Rafael Antonio Botero Restrepo, Escritor, Colombia.
- Olma Gladys Agudelo Lopera, Escritora, Colombia.
- Jorge Eduardo Ángel, Empresario, Colombia.
- María Isabel Mesa H, Docente, Colombia.
- Beatriz Wilches, Psicóloga, Colombia.
- Liliana Mesa H, Psicóloga, Colombia.
- Helena Jaramillo, Médica, Colombia.
- María Eugenia Narbona Véliz, Ciudadana, Chile.
- Laura Camila Torres Pacheco, Artista, Colombia.
- Lina Meruane, Escritora, Chile.
- Edgar Fernando Cuesta Fernandez, Programador, Colombia.
- Sergio Rene Bassa, Ciudadano, ARGENTINA.
- Luis Alfredo Fernando Hernández Zuluaga, Docente, Colombia.
- Mónica Lucía Castro Bermúdez, Psicoorientadora, Colombia.
- José Jiménez Correa, Docente, Colombia.
- Lucette Romero de Pindray, Ilustradora, Colombia.
- Vicky Valencia Robles, Cinematografista, Colombia.
- Luis Humberto Pulgarín Mejía, Poeta, Colombia.
- Davina Guadalupe Ponce Martínez, ActivistaDDHH, México.
- Rubén Rom, Escultor, Argentina.
- Ariel Barrera-Haddad, Asoárabe, Colombia.
- Julio César Goyes Narváez, Escritor, Colombia.
- Myriam Montañez, Artista, Colombia.
- Alex Hernández, Ciudadano, Chile.
- Javier Nava González, Académico, México.
- Adriana Ordoñez Ortiz, Terapeuta, México.
- Nancy Ruth López Flórez, Docente, Colombia.
- Ana María Serrano Urrutia, Humanista, Chile.
- Alba Lucía Naranjo Márquez, Trabajadora Social, Colombia.
- María Victoria Torres, ProfesionalCHumanas, Colombia.
- Isabelle Dierckx, Directora, Bèlgica.
- Gustavo Parra Barrios, Comunicador, Colombia.
- Diego Vargas, Ciudadano, Colombia.
- Sergio Talero, Pastor/Teólogo, Colombia.
- Matilde Vargas Cadena, Docente, Colombia.
- Liz Rincón Suárez, Profesora, Colombia.
- Ana María Sánchez, Abogada, Colombia.
- Francisco Contreras Mira, Actor, España.
- Marisa Murad, Abogada, Argentina.
- Angelina Montenegro, Ingeniera, Chile.
- Marjorie Verónica Braniff Pérez, Psicóloga, Chile.
- Alejandro Barbú, Informático, Argentina.
- Carmen Cecilia Urzola Maldonado, Filósofa, Colombia.
- Diego Hernán Hurtado Cardona, AdministradorPublico, Colombia.
- Francisco Leal Soto, Académico, Chile.
- Hugo Alfonso Abreu Vanegas, Escritor, Colombia.
- Isabel Camargo Bonilla, Artista, Colombia.
- Juan Ramón Leal Soto, Trabajadora Social, Chile.
- Patt Mazorca, Docente, México.
- María del Rocío Becerril Porras, Coreógrafa, México.
- German Eduardo Mendoza Vanegas, GestorCultural, Colombia.
- Carlos Alberto Huamán Arellano, Poeta, Perú.
- Martha Ivania Chávez, Ciudadana, Nicaragua.
- Ernestina Elorriaga, Educadora, Argentina.
- Edgar Varón Oviedo, Artista, Colombia.
- Andrés Fernando Benavides, Percusionista, Colombia.
- Rómulo Polo Flórez, Diseñador, Colombia.
- Luz Marina Gil Vanegas, Actriz, Colombia.
- Juan Guillermo Quintero Escobar, Actor, Colombia.
- María Esther Forero Galvis Docente, Docente, Colombia.
- Libia Borbón, Ciudadana, Francia.
- Emmanuel Alejandro Franco Navarro, Poeta, México.
- Paloma Cuevas R, Escritora, México.
- Rafael Orlando Caro Isaza, Dramaturgo, Colombia.
- Eliécer Jiménez Julio, Periodista, Suiza.
- Ana María Arenas Mejía, Actriz, Colombia.
- Paola Arias Lozano, Artista, Colombia/España.
- Abigail Suarez Flórez, Profesora, Alemania.
- Olga Lucia Carreño Larrota, Ciudadana, Colombia.
- María Fajardo Cajamarca, Docente, Ecuador.
- Carlos Bernal Leiva, Dramaturgo, España.
- Rumaldo Alberto Villalobos Martínez, Médico, Colombia.
- Javier Gutiérrez Lozano, Ciudadano, Colombia.
- Luz Marina Marín Restrepo, Ciudadana, Colombia.
- Hassen Ismael Papadas Zavala, Marino, Honduras.
- Antonio Stalin García, Docente, Colombia.
- María Behrens, Terapeuta, Argentina.
- Gustavo Mantilla Herrera, Escultor, Colombia.
- Richard Borbor, Ingeniero, Ecuador.
- Alejandro Banda, Poeta, Chile.
- Juan Carlos Martínez Hofmann, Docente, Chile/Canadá.
- Min-Lay Nahrstedt, Erzieher, Deutschland.
- Luz Marina Dueñas Urquijo, Docente, Colombia.
- Alfonso Franco Arbeláez, Docente, Colombia.
- Dora Lucía Betancur Ángel, Filosofía, Colombia.
- Bárbara Alicia Peña Cortés, Abogada, Colombia.
- Ana León Urquijo, Docente, Colombia.
- Víctor Julio Carrero Muñoz, Abogado, Colombia.
- Francisco Dueñas, Pintor, Colombia.
- Carlos Leonel George George, DefensorDDHH, Honduras.
- Gloria Inés Sánchez Duque, Escritora, Colombia.
- German Bedoya, Ciudadano, Colombia.
- Juanita Barreto Gama, TrabajadoraSocial, Colombia.
- Antonio Jorge Toledo Hernández, Músico, España.
- Juan Carlos Cillero Florén, Ciudadano, España.
- María Isabel Borrero, Comunicadora, Colombia.
- Ana Arteaga Romero, GestoraCultural, México.
- Guillermo Pinto, Teatrista, Perú.
- Yazmín Adriana Luna Ramírez, Ciudadana, México.
- Jorge E Franco A, Docente, Colombia.
- Clea Eppelin Ugarte, Cineasta, Costa Rica.
- Fidias Bernardo Lopez valenzuela, Geógrafo, Chile.
- Jorge Yañez Reyes, Cantor, Chile.
- Horacio Ortiz, Escritor, México.
- Florizul Porras Duarte, Docente, Costa Rica.
- Alonso de Jesús Pareja Rivera, Educador, Colombia.
- Angela Ramírez Isaza, Ciudadana, Colombia.
- Iris Xiomara Zavala del Cid, Forestal, Honduras.
- Marcos Fabián Cortez González, Escritor, Chile.
- Gabriel Jaime Franco, Poeta, Colombia.
- Soledad Sandoval Zarauz, Ciudadana, México.
- Claudia Helena Franco Uribe, Ciudadana, Colombia.
- Lilia Magdalena Osorio Mejía, Ciudadana, Colombia.
- Malva Mejía Arregui, Médico, México.
- Gloria Rosiles Estrada, Docente, México.
- Dina Castro Chadid, Historiadora, Colombia.
- Víctor Hugo Reyes Alatriste, ProfesorEscénica, México.
- Pablo Estrada, Editor, Colombia.
- Ema Fernanda Vilches, Escritora, Argentina.
- Martha Catalina Turbay Restrepo, Ciudadana, Colombia.
- Maria Lucia Rapacci Gomez, Profesora, Colombia.
- Sergio March, Psicólogo, México.
- Isbel Hernández Monteagudo, Poeta, Cuba.
- Graciela De Oliveira, Arquitecta, Argentina.
- María Isabel Martínez Garzón, Librera, Colombia.
- Ulises Morales, Consultor, México.
- Alba Martha Lopez Salazar, Ciudadana, Colombia.
- Eddy Mireya Martín, Ilustradora, Colombia.
- María Consuelo Vela Vela, Psicóloga, Colombia.
- Marcela Rodríguez Diaz, Ciudadana, Colombia.
- Chari de Goyeneche, Peintre, Francia.
- Angélica Smith Pérez, Profesora, Chile.
- Vivi Folà Drums, Música, Colombia.
- Ivonne Herrera Huerta, Arquitecto, México.
- María Elizabeth Beltran Ortiz, Médica, Colombia.
- Diana Fernández Villegas, Automoma, España.
- Paula Andrea Oviedo, humanista, Argentina.
- Ithué Vieitez, Artista, Uruguay.
- Isis Maldonado Astudillo, Actriz, Chile.
- Rens Veninga, Artista, Chile.
- Mónica Silva Monge, Periodista, Chile.
- Sara Tufano, Socióloga, Colombia.
- Fabián Olivares, Escritor, Colombia.
- Dante Pérez Covarrubias, Profesor, México.
- Antonio Santo Tigre, Engenheiro, Brasil.
- Nuri Jazmin Corvalan Alle, Psicóloga, Chile.
- Lluvia Barrera Rivas, ArtistaEscénica, México.
- Is Delgadillo, Artista, México.
- Norton Robledo, Poeta, Chile.
- Mirtha Susana Corvalan Alle, Ciudadana, Chile.
- Claudio Guillermo Perry Rosas, Psicólogo, Chile.
- Noemi Baeza Henríquez, Ciduadana, Chile.
- Nohra Rodríguez, Ciudadana, Colombia.
- Paula Moreno, Enfermera, Australia.
- Nemer Netto, ProdutorRural, Brasil.
- Marcelo Andrés Medina Bustos, Biólogo, Chile.
- María Eugenia Zamarra Brand, Ciudadana, Colombia.
- Melina Ángel, Científica, Colombia.
- Lidice Álvarez, Profesora, Colombia.
- María Duarte, Médica , Colombia.
- Amparo Hernández Bello, Investigadora, Colombia.
- Francisco Cepeda López, Ciudadano, Colombia.
- María Nidia Idaly Díaz Garzón, Abogada, Colombia.
- Zainab Caram, Escritora, Argentina.
- Anabella Castagñino, Diseñadora, Argentina.
- Christopher Lasso Díaz, Docente, México.
- Jaime Humberto Vargas Leguizamo, Educador, Colombia.
- Rosmary del Valle Rosales Barrios, Poeta, Venezuela.
- Joaquín Efraín Castillo Villegas, Docente, Venezuela.
- Margaret Randall, Escritora, EUA.
- Giordana García Sojo, Escritora, Venezuela.
- Ronald Gallardo Duarhtt, Poeta, Chile.
- Roberto Brito, Sociólogo, México.
- John Osorio Giraldo, Escritor, Colombia.
- Claudia Ortiz, Salubrista, Colombia.
- María Astrid Zapata Medina, Ciudadana, Colombia.
- Amalfi Rendón, Artista, Colombia.
- Natasha Lopera Vidal, Criminóloga, Colombia.
- Rui Alegre, Ciudadano, Portugal.
- María Gloria Cancino Gatica, Folklorista, Chile.
- Emilia Soriano, Profesora, México.
- Félix Hernando Riaño Guzmán, Músico, Colombia.
- Luz Mirian Moreno, Ciudadana, Colombia.
- Ivonne Wilches Mahecha, Consultora, Colombia.
- Diana Vacca, Ciudadana, Colombia.
- Mauricio Gallego, Ingeniero, Colombia.
- Lucero Álvarez, Docente, Colombia.
- Gercyane Oliveira, Jornalista, Brasil.
- Ivonne Herrera Huerta, Arquitecto, México.
- Armando Adolfo Lorduy Castillo, Médico, Colombia.
- Frédérique Catherine Drilhon, Arquitecta, México.
- Antonio Trujillo, Poeta, Venezuela.
- Jorge Boccanera, Poeta, Argentina.
- Beatriz Alejandra Hernández Acevedo, Semillas Verdes, Colombia.
- Enrique Hernández D´Jesús, Poeta, Venezuela.
- Pablo Virgili Benítez, Escritor, Cuba.
- María Cecilia Salas Guerra, Profesora, Colombia.
- Javier Naranjo Moreno, Docente, Colombia.
- Luis Alfredo Aarón Leonis, Escritor, Colombia.
- Humberto Hazbun Lombana, Abogado, Colombia.
- David Birenbaum, Docente, Argentina.
- John Henry Fonseca Guarín, Poeta, Colombia.
- Nicolás Díaz, Poeta, Colombia.
- Eduardo González, Poeta, Colombia.
- Beatriz Helena Robledo, Escritora, Colombia.
- Julio Borromé, Poeta, Venezuela.
- Daniel Montoya, Poeta, Colombia.
- Carmen Rosa Ollé Nava, Escritora, Perú.
- Natalia Montejo Vélez, Poeta, Colombia.
- Yesid Contreras Beltrán, Escritor, Colombia /México.
- Fausto Marcelo Ávila Ávila, Escritor, Colombia.
- Mario Rey, Escritor, México.
- Camilo Restrepo Monsalve, Poeta, Colombia.
- Yuri Patiño, Poeta, Venezuela.
- Edwin Alberto Herrera Jiménez, Escritor, Colombia.
- Gustavo Andrés Valdés Acero, Docente, Colombia.
- Agustín Ramos, Novelista, México.
- Andrés Felipe López León, Lector, Colombia.
- Xavier Rodríguez Marrero, Escritor, Venezuela.
- Norma Elena Palm Rojas, Docente, Venezuela.
- José Luis Dávila, Cineasta, Venezuela.
- Elías Agustín Ramos Blancas, Novelista, México.
- Jerson Orlando Zambrano Guerrero, Docente, Venezuela.
- Mónica Laneri, Poeta, Paraguay.
- José Gómez, Escritor, Ecuador.
- German Alberto Arturo Rivas, Economista, Colombia.
- Leticia Ximena Rojas Moya, Docente, Venezuela.
- Fabio Martínez, Escritor, Colombia.
- Mariajosé Escobar, Escritora, Venezuela.
- Mario Casartelli, Artista, Paraguay.
- Venus Ledezma Azuaje, Escritora, Venezuela.
- Luis Benjamín Luque Cardona, Educador, Venezuela.
- Mervin José Rodríguez López, Cantaautor, Venezuela.
- Lourdes Irama Contreras Dávila, Docente, Venezuela.
- Leopoldo El Teuco Castilla, Poeta, Argentina.
- Karel Leyva, Poeta, Cuba.
- Enrique Sánchez, Poeta, Perú.
- Carlos Aprea, Escritor, Argentina.
- Óscar Saavedra Villarroel, Poeta, Chile.
- Ana María Oviedo Palomares, Poeta, Venezuela.
- Eli Caicedo, Poeta, Venezuela.
- Pedro Péglez González, Poeta, Cuba.
- Saúl Gómez Mantilla, Poeta, Colombia.
- Fernando Linero, Poeta, Colombia.
- Miguel Mendoza Barreto, Poeta, Venezuela.
- Guillermo Luque Cardona, Historiador, Venezuela.
- Rudy Alfonzo Gómez Rivas, Poeta, Guatemala.
- Amparo Andrade Loaiza, Poeta, Colombia.
- Marcos Juvencio Fuenmayor Contreras, Historiador, Venezuela.
- Inti Clark Boscán, Poeta, Venezuela.
- Mariana Ruiz Palomares, Poeta, Venezuela.
- Ernesto Antonio Cañizalez, Poeta, Venezuela.
- Franco Diaz, Profesor, Venezuela.
- Caroll Patricia Terán Díaz, Periodista, Venezuela.
- Gustavo Adolfo Márquez Marín, Ingeniero, Venezuela.
- Ender Rodríguez, Poeta, Venezuela.
- José Alvarado, Comunicador, Venezuela.
- Elizabeth Leal de Arévalo, Profesora, Venezuela.
- Henrique G Bond Verar, Arquitecto, Venezuela.
- Mariadela Villanueva Brandt, Socióloga, Venezuela.
- Alexander Muñoz Garzón, Escritor, Colombia.
- Manuel Isidro Molina, Periodista, Venezuela.
- Mónica Lucía Suárez Beltrán, Poeta, Colombia.
- Orlando Ugueto Escobar, Periodista, Venezuela.
- Ángel Del Miranda, Pensador, Venezuela.
- Alfredo Palacios Marte, Periodista, Venezuela.
- Iván Padilla Bravo, periodista, Venezuela.
- José Jenaro Rueda Rodríguez, Editor, Venezuela.
- Nicolás Antonioli, Poeta, Argentina.
- Cristina A González Q, Periodista, Venezuela.
- Rayen Kvyeh, Poeta, Pueblo Mapuche.
- Ricardo Romero Romero, Escritor, Venezuela.
- Sarah Ester Espinoza Márquez, Periodista, Venezuela.
- Juan López, Docente, Venezuela.
- Viveca Rose Baiz Juliac, Cineasta, Venezuela.
- Michée Darmas, Poeta, Haití.
- Alfredo Vanín, Poeta, Colombia.
- Julio Manuel Parada Gómez, Antropólogo, Venezuela.
- Julio César Oropeza Oropeza, Artesano, Venezuela.
- Aivel Gómez Espíndola, Antropologa, Venezuela.
- Alejandro Serrano, Actor, Venezuela.
- José Águila Muñoz, Educador, Venezuela.
- Isabel Piña, Docente, Venezuela.
- Henny Consuelo Rodríguez Caripá, Artesana, Venezuela.
- Erick Leonardo Gutiérrez García, Profesor, Venezuela.
- Maury Abraham Márquez González, Antropólogo, Venezuela.
- María de Lourdes Figueredo Burgos, Docente, Venezuela.
- Jesús “Paicosa” Guzmán, Músico, Venezuela.
- Zaida J Rauseo R, Periodista, Venezuela.
- Rosalinda Chanaga, Administrador, Venezuela.
- Miguel Arcángel Manrique Torrealba, Investigador, Venezuela.
- Aura Marina Lunar, Profesora, Venezuela.
- Carmen Medina, Artesana, Venezuela.
- Alonso Dávila, Escritor, Venezuela.
- Wilmer José Rojas Quintero, Cultor, Venezuela.
- Rosa María Difalco Delgado, Antropóloga, Venezuela.
- Bettina Omaira Pacheco Oropeza, Profesora, Venezuela.
- Luis Rojas Ledezma, Abogado, Venezuela.
- Orlando Peraza, Profesor, Venezuela.
- Julio Escalona, Cantautor, Venezuela.
- Lizbeth Marina Mendoza Pacheco, Docente, Venezuela.
- Vanessa Naranjo, Docente, Venezuela.
- Blaz Bencomo, Artesano, Venezuela.
- Fidel Flores, Escritor, Venezuela.
- Noel Padilla-Fernández, Profesor, Venezuela.
- Celia Mercedes Alviarez Molina, Escritora, Venezuela.
- César Vitelio Uzcátegui Mantilla, Antropólogo, Venezuela.
- Edgar José Barreto González, Poeta, Venezuela.
- José Gregorio Jiménez Capuano, Odontólogo, Venezuela.
- José Rafael Fernández Alvarado, Artista plástico, Venezuela.
- María Teresa Yescas Navarro, Profesora, México.
- Ceres Felicita González Bravo, Docente, Venezuela.
- Rubén Lupercio Serrano Jiménez, Cineasta, Venezuela.
- Carlos José López Linarez, Músico, Venezuela.
- Zuleima Coronito Ramírez, Ciudadana, Venezuela.
- Fernando Ramón Berroterán Freites, Poeta, Venezuela.
- María Teresa Valencia Rodríguez, Antropóloga, Colombia.
- Alirio Montiel Urdaneta, Educador, Venezuela.
- Neida Beatriz Atencio Castellano, Escritora, Venezuela.
- Mirian J Sosa, Cultora, Venezuela.
- Rafael Ángel Godoy Villasmil, Economista, Venezuela.
- Kamal Hazan Álvarez, Medios comunitarios, Venezuela.
- Dia Nader, Embajadora, Venezuela.
- Miguel Alejandro Montilla Mendoza, Artista plástico, Venezuela.
- Henriette Arreaza Adam, Escritora, Venezuela.
- Lusi Videla Núñez, Antropóloga, Venezuela.
- Carmen Vallarino, Profesora, Venezuela.
- Jesús Ángel Volcanes Márquez, Artesano, Venezuela.
- Joel José Linares Moreno, Escritor, Venezuela.
- Liliane Marie Blaser Aza, Documentalista, Venezuela.
- Ninfa María Monasterios Guevara, Poeta, Venezuela.
- Claudia Elena Clavijo Guevara, Investigadora Social, España.
- Augusto Gesner Solano Oviedo, Poeta, Venezuela.
- Tarik Souki Farías, Escritor, Venezuela.
- Samuel García García Carucí, Ingeniero, Venezuela.
- Esperanza Rodríguez Rodríguez, Docente, Colombia.
- Jehad Yousef, Médico, Venezuela.
- Francisco Torralba Allué, Jubilado, España.
- Pablo A. de la Vega M., Periodista, Ecuador.
- Rodrigo Navarrete Navarrete, Artista, Ecuador.
- Teresa Maniglia, Periodista, Venezuela.
- Christian Patricio Viteri Chávez, Artista, Ecuador.
- Vanessa Lizeth Sánchez Troya, Artista, Ecuador.
- Elena Pasionaria Rodríguez Pazmiño, Docente, Ecuador.
- Pavel Égüez, Artista, Ecuador.
- Iván Morales Sánchez, Director de teatro, Ecuador.
- Pierre Chapon, Profesor, Francia.
- William Trujillo, Artista visual, Ecuador.
- Pavel Égüez, Artista, Ecuador.
- Diana Novillo, Cientista social, Ecuador.
- Mario Rafael Maldonado Rivadeneira, Cantautor, Ecuador.
- Ilonka Vargas F., Artista, Ecuador.
- María Luisa González Lalama, Bailarina, Ecuador.
- Alfonso Fernández Vilches, Artesano, España.
- Alejandro Santillán Magaldi, Cineasta y escritor, Ecuador.
- Manuel Salgado Tamayo, Profesor, Ecuador.
- Olaya Hanashiro, Politóloga, Brasil / Ecuador.
- Zenaida Margarita Hernández Montes de Oca, Periodista, Venezuela.
- León Papik Troconiz Matute, Poeta, Venezuela / Argentina.
- Reina Marianella García, Socióloga, Venezuela.
- José Rosario Araujo, Periodista, Venezuela.
- Nicola Hadwa Shahwan, Conductor RadioTV, Chile.
- María Isabel García Mayorca, Poeta, Colombia.
- Martha Chávez Negrete, Profesora, Ecuador.
- Gildardo Pérez Bolívar, Matachín, Colombia.
- María Cecilia Gómez Pinilla, Documentalista, Colombia.
- Elizabeth Toro Bedoya, Pintora, EUA.
- Christian Rodríguez, Psicólogo, Francia.
- Sonia Martínez Ruhana, Abogada, Colombia.
- César Lazo, Escritor, Honduras.
- Rida Aljure, Abogada, Colombia.
- Carlos Augusto Hernández, Profesor, Colombia.
- Paulo Engels Ferreira Paulinho, Músico, Brasil.
- Lheorana Carolina González Berríos, Artista, Venezuela.
- Diana María Acevedo Zapata, Filósofa, Colombia.
- Yamila Castillo Dager, Profesora, Venezuela.
- Alejandrina Reyes, Rectora UNESR, Venezuela.
- Henrique Bond, Arquitecto, Venezuela.
- Zulammy Santander, Actriz, Venezuela.
- Carlos González, Periodista, Venezuela.
- Yrali López, Actriz, Venezuela.
- Willian Ali Pereira, Teatrista, Venezuela.
- José Collazo, Actor de teatro, Venezuela.
- Sandra Zapata, Editora, Venezuela.
- Iván Padilla Bravo, Periodista, Venezuela.
- Jorge Luis Dávila Quintero, Artista, Venezuela.
- Leopoldo Castilla, Poeta, Argentina.
- Mar Russo, Poeta, Argentina / EUA.
- Danilo Urtecho, Escritor, Nicaragua.
- Alma Karla Sandoval, Escritora, México.
- Fabio Jurado Valencia, Profesor, Colombia.
- Liliana Lukin, Escritora, Argentina.
- Rosaura Mestizo Mayorga, Poeta, Colombia.
- Diana María Acevedo Zapata, Filósofa, Colombia.
- Víctor Enrique Bonilla Castillo, Académico, Colombia / México.
- Alejandro Cortés González, Poeta, Colombia.
- Emiliano Pardo-Tristán, Músico, Panamá.
- Carlos Montúfar Talavera, Artista, Panamá.
- Gerardo Martínez Hernández, Profesor-Músico, México.
- Rosario Cortés Arrieta, Enseñanza, Suecia.
- Leandro Raúl Frígoli, Escritor, Argentina.
- Malin Sunesson, Profesora, Suecia.
- Marta Eek, Profesora, Suecia.
(Actualizado al 7 de febrero de 2024)

Pintura de la artista palestina Heba Zagout, sin datos. [Tomado de la internet]